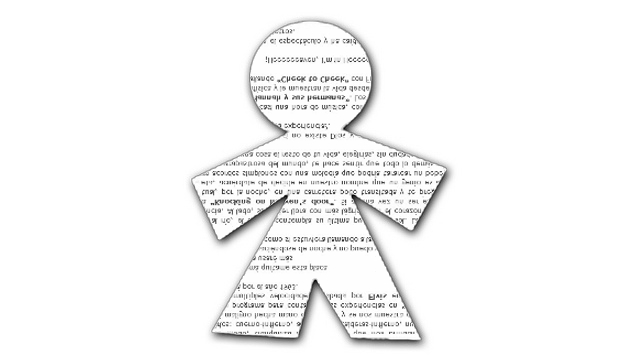Tengo un amigo poeta. Un buen amigo. Vive para engarzar palabras, para construir con sutileza senderos de letras repletos de intención. Transitar por sus poemas significa recorrer sueños, vivir emociones, sorpresas, complicidades. También ser asaltado por ráfagas de asombrosa lucidez, golpeado por el dolor más hondo, o sentirse deslumbrado por una delicada belleza.
Su aspecto desdice todo lo anterior. Se trata de un hombre corriente, de medianías en lo que a los rasgos se refiere. Tiene aspecto de padre de familia, usa el teléfono para casi todo como casi todo el mundo, acude a ver las películas y las obras de moda en cada momento, va de vacaciones a la costa en verano y tiene alto el colesterol. Mantiene, efectivamente, a sus hijos. Habla de deportes, de política. Antes salía de copas, ahora apenas. Parece un funcionario. Y lo es. Trabaja para una Consejería de su Comunidad.
Un día al año, desde hace tiempo, nos regalamos una tarde juntos. Siempre el día de los Inocentes. No recuerdo por qué comenzamos a reunirnos en esa fecha en concreto. Supongo que se debió a la proximidad del fin de año, un momento propicio para hacer el balance del período. Después, imagino que se ha ido repitiendo por inercia.
Como de costumbre, mi amigo se presenta con un taquito de hojas amarillas. Tienen un tacto peculiar, rugoso y suave al tiempo. Desde luego, no lo he tocado nunca igual en ningún libro. El texto que contienen está escrito a mano con una caligrafía primorosa, antigua, con rasgos ondulados sobre los renglones, líneas que se ensanchan, se entrecruzan, se acercan o separan como si tuvieran vida, como si fueran a germinar sobre el papel.
Tras una charla breve sobre lo que han sido nuestras vidas, llega el momento. Simplemente, deposita el papel sobre la mesa del discreto café en el que quedamos. Sin decir apenas palabra, tenso, pálido, expectante.
Comienza entonces mi tarea. Perdón, aún no he dicho que hago: yo me dedico a hablar. Me gano la vida ofreciendo lenguaje, discursos, masticando palabras para los que me escuchan. Poseo una buena voz, una dicción correcta, pronuncio adecuadamente y entono con acierto. Es así. Poseo ese don. Consigo captar sin dificultad la atención de mis auditorios. Incluso en ocasiones digo algo de interés. Pero eso es otro asunto que no viene a cuento.
La primera vez, mi amigo se acercó a mí con timidez, después de escucharme en un acto y me dijo sencillamente que le gustaría oírme leer un texto. Entonces surgió nuestra primera cita. No recuerdo cuánto tiempo hace, ni cuántas veces nos hemos reunido ya por lo tanto. De lo que estoy seguro es de que para mí esos encuentros se han convertido en uno de los momentos más dichosos del año. De mi íntima Navidad.
Cuando cojo sus folios amarillos, como quien inicia una ceremonia, comienzo a recitar el primer poema. A disfrutarlo. Apenas hago algún comentario porque habitualmente me encuentro anonadado ante todo lo que recibo en tan pocas palabras. Con frecuencia, pido permiso para releer un párrafo, un verso. Alguna vez, al terminar una hoja, me la ha pedido para escribir una nota al margen. Dice entonces que en mi voz su poesía se desnuda, tan limpia que afloran sus defectos. Necesita entonces enmendar, corregir, rehacer.
Al cabo de media hora, más o menos, he acabado la lectura. No disimulamos entonces con conversaciones triviales. Simplemente, año tras año le repito mis elogios, le hago notar mi admiración por su obra, le agradezco el privilegio que para mí representa ese momento.
Y le suplico que publique. Por fin. De una vez. Le ruego que me permita compartir con otra gente el placer de sus versos.
En ese momento, tuerce el gesto. Murmura algo así como que no se encuentra preparado, que escribe solo para él mismo, por placer, que no necesita dinero, ni reconocimientos. Me alarga la mano, me agradece el recitado, y se marcha con sus hojas amarillas bajo el brazo.
Ese es mi amigo. El mejor poeta que conozco. Un genio anónimo, inédito. Después de cada encuentro me siento en cierto modo culpable de nuevo por no haberle convencido para que dé a conocer su obra. Único partícipe de ese banquete, de ese placer casi onanista.
Por eso te lo cuento, para que me ayudes. ¿Tú qué harías para convencerle?