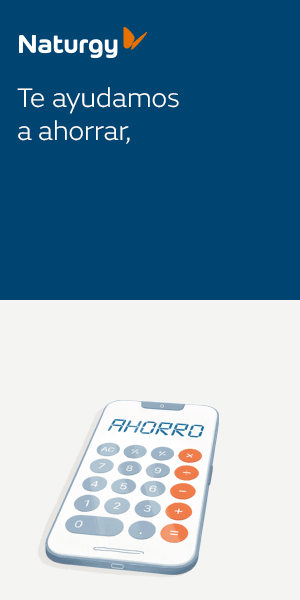Este verano africano ha traído una buena cosecha a la dama de la guadaña. Y no es que el resto del año ande ociosa, que nunca lo está, lo que ocurre es que en estos últimos meses ha estado especialmente atareada. En los lugares al sol y al abrigo en invierno o a la sombra más fresca en verano donde los viejos se juntan (un vecino con muchos años a cuestas y una lucidez admirable me tiene dicho que sólo los perros y ellos mismos saben elegir los mejores sitios) han aparecido vacíos algunos asientos de lata, cascote, piedra, rasilla y cartón. Una lástima porque en esos lugares pervive la memoria del pueblo, el disco duro, nuestra herencia, el legado del tiempo. A falta de otros patrimonios artísticos o naturales, nuestros viejos constituyen nuestro patrimonio más valioso. Yo diría que son aún más valiosos que cualquier obra de arte porque ellos no pueden comprarse ni restaurarse ni conservarse largo tiempo, no son de piedra sino de delicada carne mortal. Su caducidad, si la comparamos con un retablo barroco, por ejemplo, es muy corta y cuando se llega a cierta edad cada día que pasa es casi un milagro, un triunfo de la frágil naturaleza humana contra el implacable paso del tiempo. Esa fragilidad y desvalimiento, esa vulnerabilidad los convierte en seres de valor incalculable.
Si cada uno de nosotros somos un mundo y algunos dos, como decía aquel torero, con cada viejo que muere desaparece un mundo, un punto de vista único, una pequeña e irreemplazable pieza de ese inmenso mosaico que constituye la historia del pueblo. La historia, los usos y costumbres que ya nadie, excepto ellos, y en muchos casos ya sólo de oídas, conocen; un libro abierto que habla de las duras condiciones de vida en esta áspera tierra manchega que no da nada, que no regala ni un comino si no se la trabaja duramente. Una tierra como una mujer poco agraciada y arisca que hay que quererla y entenderla, verla con ojos de enamorado y convencerse de que bajo esa primera impresión de fealdad, de desapego y dureza, de aspereza y frialdad que echa para atrás, hay algo por lo que vale la pena luchar y que compensa con largueza todos los esfuerzos. Ese algo es un profundo sentimiento, un inmenso e incondicional afecto y apego por lo que, mejor o peor, más feo o más bonito es, por encima de todo, nuestra tierra, el lugar donde nos pusieron a nacer.
Nuestros viejos, la inmensa mayoría niños yunteros y niñas sirvientas, heredaron de sus padres, a pie de surco o a pie de tabla de lavar, los sólidos principios del trabajo honrado, del tirar para adelante siempre y soportar sin un mal gesto ni una queja las duras condiciones de vida que les tocaron en suerte. Una filosofía a prueba de todo, tan poderosa que cuando faltaba el pan podía echarse mano de ella y alimentarse de pura metáfora hasta que hubiera algo más consistente a lo que hincarle el diente. Un poco de esa filosofía, de esa experiencia de valor incalculable, de esa sabiduría pegada a la tierra, se escapa y desaparece para siempre con cada viejo que abandona el muro encalado, al sol y al abrigo en invierno o a la ventilada sombra en verano, y se enfunda el definitivo traje de pino.
Hace poco asistí al entierro de uno de esos viejos. Era uno de los que llaman ausentes, de los que emigraron a Madrid a mediados del siglo pasado buscando un futuro mejor para ellos y sus familias y una vez jubilados volvieron al pueblo a pasar sus últimos años. No me gusta la palabra ausentes, porque muchos, como es el caso de este hombre, nunca fueron ausentes del todo. Faltaron físicamente pero no hubo día que no se acordaran de su pueblo y de la vida que dejaron allí; no hubo día que no refirieran cosas del pueblo, tradiciones, sucesos, leyendas, acontecimientos… Historias reales o imaginarias, lo mismo da porque como dice García Márquez: las cosas no son como ocurrieron sino como uno las recuerda. Historias que hablan de hombres y mujeres resistiendo en medio de la nada, sólo ellos y su tenacidad entre el cielo y el suelo. Historias que nos han hecho como somos, que han forjado nuestro carácter reservado, serio, sobrio, callado, melancólico, de pocas alegrías desatadas y aspavientos. Aquí los sentimientos navegan más en el Guadiana que en el Guadalquivir. Gente de poco celebrar porque cada vez que uno siente el impulso de soltarse la faja, permitirse un pequeño exceso, instintivamente se tiene presente ese dicho de “días de mucho, vísperas de nada”.
Este hombre que acaba de dejarnos no sólo conocía a la perfección el tupido bosque de árboles genealógicos del pueblo (clavando cada nombre y su correspondiente mote con una precisión asombrosa) entre los que se movía como Tarzán en su liana, sino que su portentosa memoria también abarcaba a los linajes de caballerías que labraban en sus tiempos. A algunas de estas caballerías las trató personalmente en agotadoras jornadas de sol a sol.
Ahora, en estos tiempos donde uno está informado casi al minuto de todo pero no sabemos nada, andamos perdidos en nuestro propio laberinto, porque no somos capaces de atar cabos y relacionar tanta noticia que nos cae a diario y nos corroe la mollera como una lluvia ácida. Y lo peor es que esa suficiencia y engreimiento que lleva aparejada nuestra ilustrada ignorancia nos lleva a despreciar, a apartar como se aparta un trasto viejo, todo ese patrimonio oral, esa cultura local que se va lentamente deshaciendo, fundiéndose como un iceberg en el podrido y desolado mar de la globalización. Basta recorrerse unos cuantos pueblos de La Mancha o de cualquier otra parte, para darse cuenta de que están perdiendo, a la par que población y por lo tanto riqueza, su propia personalidad, su identidad, su carácter, su historia y cultura, lo que les diferenciaba de los demás pueblos. Ahora cada pueblo parece una franquicia del anterior, cambia el nombre y poco más. Y este es un proceso tan irreversible como el cambio climático o la pérdida de libertades individuales en nombre de la “seguridad del Estado”. Pero no todo son pérdidas y amarguras, de vez en cuando alguien se remanga, se echa un salivazo en cada mano, coge el pico de la voluntad y abre un hueco en el muro del olvido para rescatar algo arrastrado hasta allí por el tiempo que todo lo devora. Pedro Tello, un maestro jubilado que lleva en su cabeza uno de esos impagables archivos, ha escrito un hermoso libro sobre la historia de la enseñanza en el pueblo. Una memoria sobre la, en muchos casos, heroica lucha de un puñado de maestros por educar a generaciones de vecinos olvidados, abandonados a su suerte por el poder que nunca se interesó demasiado en su formación. Porque ya se sabe que un obrero o un campesino que aprende a leer y escribir, tarde o temprano se despabila como la gallina que le dan la pimienta y llegado a un punto puede acabar organizándose con otros en sus mismas condiciones y juntos pueden llegar a ponerse muy pesados exigiendo derechos y libertades que en un corto espacio de tiempo han ido desapareciendo de sus vidas. Algo que ha ocurrido y está ocurriendo a diario delante de nuestras narices y no nos damos cuenta como a un viajero en un andén al que le van quitando bolsa a bolsa, maleta a maleta todo su equipaje.
Aquellos maestros con escasos medios, y a veces sin ninguno, supieron dar lo mejor de sí mismos trabajando por cambiar de una vez por todas el destino de esos niños “carne de yugo”. Maestros vocacionales entregados a la noble e impagable tarea de acabar con la ignorancia que primero nos pone anteojeras y después nos hace sus esclavos.
Hacen falta más libros como ese para hacernos una idea cabal de donde venimos, de lo que hemos avanzado desde entonces y del largo camino que tenemos por delante para lograr que la educación no solo sea un atiborrarse de datos sino que forme a personas, que constituya una herramienta capaz de despertar el muy necesario espíritu crítico, elemento fundamental para analizar, enjuiciar y opinar con fundamento sobre la realidad que nos rodea y amenaza. Sin esa imprescindible sensibilidad que da la educación, que podría compararse a unas gafas no para ver mejor, sino para ver, nunca nos daremos cuenta que los viejos, nuestros viejos, van cayendo de maduros, una lástima porque cada muerte nos disminuye y debilita a todos. Que su recuerdo nos acompañe siempre.