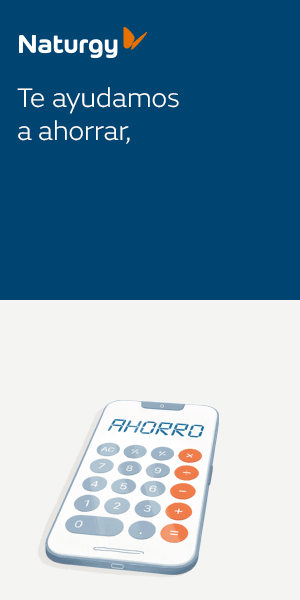Todas y cada de mis reflexiones están gestadas desde una humildad radical. Cuanto más creo acercarme a la luz mayor es mi ceguera. Sostengo, además, que la sabiduría es una génesis constante donde las circunstancias revelan matices insospechados. Si no queremos incurrir en un fundamentalismo dialéctico ni truncar una fecunda evolución cognitiva habremos de abrazar una bien entendida llaneza intelectual.
Por la magnitud del asunto escogido he creído necesario explicitar estas apriorísticas confidencias que, por lo demás, siempre han sido fieles compañeras de viaje. Acostumbro a elegir bien las palabras pues no es inusual que resistan al empuje del viento y zahieran más que la espada. Hoy redoblaré las cautelas pues el asunto en cuestión es singularmente delicado.
De entre todos los bienes y derechos inherentes a la esencia misma del ser humano, la vida es el primero entre todos. Una obviedad irrefutable que hace aguas cuando abordamos su significado, alcance y poder de disposición sobre ella. Si no es mucho pedir, soslayemos la falacia ad hominem porque la certidumbre de la idea no queda desvirtuada, necesariamente, por el fariseísmo del ponente.
Mis palabras no serán instrumento para un sumario ni habitan en una presunta superioridad moral. Serán una interpelación para el debate, un aldabonazo a nuestra consciencia.
La vida es un milagro sin paliativos; la prueba definitiva de la existencia de Dios. Con tal cotidianeidad asistimos a su advenimiento y desenlace que hemos olvidado su verdadera naturaleza. Desde el mismísimo instante de su concepción hasta el último hálito de vida, la vida es un prodigio sin parangón. Hasta donde alcanza el microscopio y el saber, la ciencia nos cuenta qué sucede pero la génesis y progreso de la vida son de tal grandiosidad que sólo desde el abandono consciente a Dios se puede hallar luz. Lo diré de otra manera. La sabiduría, concepto más elevado que el conocimiento, requiere humidad pues hay realidades y procesos que escapan de toda embestida cognitiva. El valor supremo e inalienable de la vida es ajeno a nuestras propias contradicciones y a sucesos que escapan de nuestro entendimiento.
Sé bien que las circunstancias, aleatorias e insondables, facilitan o entorpecen el camino; hasta tal punto que en ocasiones apenas dejan resquicios para elegir nuestra suerte. En efecto, por más vueltas que le doy no llego comprender por qué millones de semejantes vienen a este mundo en condiciones de extrema necesidad; por qué personitas, recién abiertas a la vida, son pasto de terribles enfermedades o de la guerra y por qué maldita razón el hombre se ha convertido en un lobo para sí mismo. No tengo respuestas para todo y hay razones para las que la razón se muestra impotente. Pero sí sé algo. Que todos, en la medida de nuestras respectivas posibilidades, estamos compelidos a dignificar la vida propia y ajena. Sin excepciones, en toda su inmensidad, sin conjunciones adversativas ni artimañas dialécticas que introduzcan perversiones éticas y morales. La vida humana es sagrada y nadie, bajo ningún concepto, puede profanarla. Sólo advierto una excepción; la legítima defensa individual o colectiva.
Quise a mis padres con toda mi alma y lo poco de bueno que en mí hubiere a ellos se lo debo. Les debo todo, hasta la propia respiración pero jamás les pertenecí. Nunca, aún cuando fui una simple promesa o una entidad apenas inapreciable, dejé de ser un ser único e irrepetible; como lo son cada uno de ustedes. En este instante pulso las teclas de mi ordenador, escribo, respiro y mi corazón late esperanzado. Y todo esto, y mucho más, es posible porque el azar lo permitió y porque nadie se arrogó la potestad de rebanar una vida potencial; antesala de la vida perceptible para ciegos que creen ver.
El aborto y la eutanasia, allí donde el legislador los contempla, no son derechos sino eximentes de la responsabilidad penal por cuanto realidades dantescas aconsejan la quietud punitiva. Y no lo son, ni jurídica ni moralmente, porque si elevamos la muerte a categoría de derecho es que nada entendimos en realidad. Me consta que el aborto y la eutanasia cuentan con fanáticos opositores que, sin embargo, son de gatillo fácil y hallan el éxtasis ante desfiles castrenses. Los hay, igualmente, de misa y auto flagelación diarias, que dicen una cosa y hacen la contraria. Allá ellos. Ya lo dijo no sé quién: de entre los feligreses los hay que van a ver a Dios, otros a ser vistos por Dios y los más a que les vea to dios.
Pero mi reflexión no va de hipocresía ni de cinismo sino de la VIDA.
Hablemos de la eutanasia. Verán. No hablo de oído. Mis padres fallecieron tras penosas y terribles enfermedades. Las recaídas y estancias hospitalarias se sucedieron durante al menos tres años. Les vi luchar y también sufrir. Hubo momentos de especial dureza donde mis más firmes convicciones flaquearon, donde abigarradas certidumbres naufragaban ante padecimientos que se me antojaban excesivos. Momentos donde uno se pregunta si el mismo amor que se les profesa puede servir para ayudarles a morir en paz. Instantes donde las tribulaciones desbordan y agitan la consciencia con tal virulencia que te hacen sentir muy pequeño y vulnerable.
Otro tanto ocurre con el aborto. A las motivaciones éticas, embriopáticas y eugenésicas, brillantemente fundamentadas por el Tribunal Constitucional, se suman otras causas poderosas e inclasificables que someten nuestro libre albedrío a durísimos trances.
Es aconsejable enjuiciar menos y comprender más. Nos sobra soberbia y nos falta empatía para ponernos en el lugar del otro, relegando nuestras convicciones a un segundo plano.
No. De ninguna manera quisiera ver en la cárcel a quien, angustiada, aborta, ni a quien piadosamente atiende las súplicas de un moribundo. Será por estas y otras razones por lo que legislar sobre la vida se me antoja de una dificultad superlativa. Es tanto lo que está en juego que cualquier omisión o previsión legal, y sus ulteriores interpretaciones jurisprudenciales (al albur del imperante relativismo moral) pueden desencadenar situaciones de extraordinaria complejidad. ¿Qué entendemos por vida? ¿Dónde empieza y acaba una vida? ¿Quién o quiénes determinan el fin anticipado de una vida?
No tengo todas las respuestas pero sí algunas certidumbres. Nuestras vidas son únicas y a nadie pertenecen salvo a Dios. Él nos dio la vida y él decidirá cuándo llamarnos a su presencia. Envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos de nosotros mismos y mostrarnos un camino de esperanza. Llegarán dudas y zozobras que harán temblar nuestros cimientos y a él habremos de encomendarnos. Si ignoramos a Dios, si el ruido de este mundo desnortado solapa nuestra consciencia, poco habrán de importarnos las penas mundanas. Es nuestra paz interior la que debiera preocuparnos. La Ley humana es insuficiente en estos casos; no puede indagar razones que la razón desconoce.
Decidir sobre la propia vida es muy discutible pero las dudas aumentan exponencialmente cuando lo que se dilucida es la vida ajena. La línea entre la compasión y el pragmatismo puede ser tan delgada que apenas sea percibida. El sufrimiento, como la felicidad, forma parte de la vida y hemos de asumir una cierta dosis de amargura, pero no podemos soslayar padecimientos físicos y espirituales que exceden de lo humanamente soportable. Las circunstancias, como predijo Ortega, mandan; mandan tanto que condicionan nuestros actos de una forma inimaginable.
No imagino empresa más elevada y progresista. El amparo a la vida, desde el mismísimo instante de la concepción hasta el último aliento, a todos nos concierne. No podemos desentendernos. No al aborto, no a las torturas, no a la pena de muerte, no a la eutanasia, no a la guerra, no, no y no a cualquier atentado deliberado contra la vida.
Todos nuestros esfuerzos, desvelos y energías deberían canalizarse hacia una cultura de la vida, preservando su entidad, integridad, dignidad y divinidad. Andamos faltos de comprensión pero no de condenas. Precisamos ayuda pero no censura. Nuestros semejantes, aquejados de enfermedades terminales e irreversibles, necesitan el amor de su familia y, naturalmente, el auxilio de la medicina paliativa. Cada instante, aún sin la presencia de cámaras de la televisión, familiares y facultativos médicos se enfrentan a encrucijadas morales y científicas que exigen lo mejor de todos ellos.
No seré yo quien justifique el ensañamiento terapéutico. Infligir un martirio inútil a una vida que se nos va puede ser tan desaprensivo como acelerar un proceso de forma precipitada. Definitivamente, debiéramos confiar plenamente en Jesús y nada en nuestro egoísmo. Alguna vez he sentido una brisa extraña que me ha erizado la piel y estremecido el tuétano de los huesos. Céfiros misteriosos aunque cercanos, decididamente cercanos y de aromas muy reconocibles. Instantes donde la vida se para en seco y el silencio enerva chasquidos; momentos breves aunque rebosantes de una mansedumbre de imposible relato. Los llamados a su presencia se vuelven transparentes pero seguirán latiendo en nuestros corazones y anidando en nuestro recuerdo. Algún día, todos seremos transparentes mas en espera del abrazo eterno, haríamos bien en vivir de veras y en mostrarnos bien visibles aquí abajo. Porque si la muerte es un arcano, la vida es una oportunidad.
Sólo pienso en voz alta y algo fatigosa.