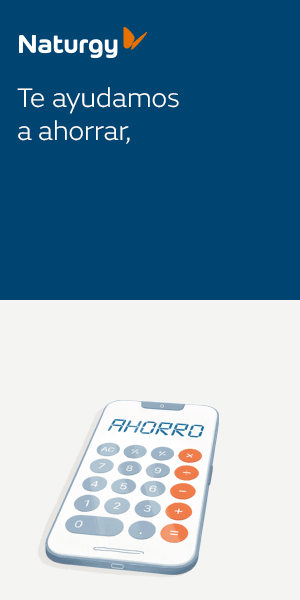La modernidad llegó al pueblo en forma de coche. Era domingo y había ido a buscar a Candy para que me acompañara a cazar pardales a la era. Yo llevaba un tirachinas nuevo, que mi padre había fabricado para mí y estaba impaciente por estrenarlo. Subía por la Travesía de las Barreras llegando casi a la altura de la casa del Cojo, cuando un estruendoso sonido me obligó a dar un brinco. Aun aturdido y apenas recompuesto escuché como alguien me gritaba:
– ¡Eh! Nines, ¿te acerco a algún lado?
Era Rogelio, el hombre más rico y poderoso del pueblo después del cura y el alcalde. Agitaba las manos en el aire por fuera de la ventanilla abierta, mientras pasaba sonriente por mi lado a la velocidad del viento, al volante de un enorme coche color negro en el que me vi reflejado durante apenas unos segundos. Hasta entonces, yo no había visto de cerca nada más veloz que una moto, una bicicleta o como mucho un motocarro, como la que utilizaba Rosario para ir a vender leche a la ciudad.
Me quedé boquiabierto y deslumbrado. Solo me dio tiempo a levantar la mano y saludarle, cegado por el reflejo de la chapa negra recién pulida e impresionado por las dimensiones del automóvil y la velocidad a la que me sobrepasó.
Rogelio era tratante. Compraba y vendía ganado los sábados por la mañana en el mercado, donde trampeaba con la mercancía en busca del mejor negocio. Según decían era un maestro en el arte del regateo y el más hábil negociante. Capaz de venderte una vaca febril y caquéctica y convencerte de haber hecho un trato brillante. Un hombre de negocios persuasivo y audaz, más listo, y desde luego más ambicioso, que la mayoría. Rogelio se desenvolvía con habilidad entre las vacas, pero también con sus dueños. A los animales les examinaba los dientes, las pezuñas y el hocico y a los patrones la cartera. Olía los buenos negocios a la legua y cerraba los mejores tratos con la pericia de un tramposo profesional y la verosimilitud de un buen apretón de manos.
Le había oído decir muchas veces a mi padre, que Rogelio amasaba una fortuna que según decían, escondía bajo el colchón y ese poderío se hacía visible los domingos por la mañana en misa, cuando él y sobre todo su mujer, hacían gala de lujosas ostentosidades, inimaginables para la mayoría, en forma de abrigos de piel y collares de perlas, que el cura bendecía al calor de los suculentos donativos que Rogelio hacía al obispado y que por supuesto le abrían las puertas del cielo. Un cielo al que es seguro que llegaría mucho antes que la mayoría, a juzgar por la velocidad a la que se desplazaba en su nuevo coche.
A mí Rogelio me caía bien, quizás porque era diferente a la mayoría, incluido mi padre. Me parecía listo e ingenioso, pero sobre todo me encantaba que me midiera como al ganado con su larga vara de madera. La colocaba pegada a mis pies, paralela a mi cuerpo y me decía:
– Aun tendrás que crecer un poco más si quieres llegar a ser un buen tratante.
Candy apareció tras la estela del coche nuevo de Rogelio. Lo había visto pasar desde la puerta de su casa donde me estaba esperando, y enseguida salió a mi encuentro. Ambos corrimos tras el coche, que se detuvo frente al ayuntamiento. Rogelio descendió del vehículo con su vara de tratante y el sobrero negro de ala ancha en la cabeza. Subió las escaleras de acceso al consistorio y desapareció tras el quicio de la puerta en dirección al despacho del alcalde. Seguramente tenía que tratar con él asuntos de vital importancia.
Nosotros nos quedamos junto al coche, lo rodeamos, lo tocamos, lo escudriñamos por dentro y por fuera, por arriba y por debajo hasta que al Cojo se le ocurrió introducir la cabeza a través de la ventanilla que Rogelio había dejado bajada. Quería apreciar mejor los detalles de la cabina.
– ¿Has visto que volante más bonito? ¿y la tapicería? ¡Es de cuero!, me decía mientras se asomaba.
De pronto enmudeció. En el asiento del copiloto Rogelio había dejado un fajo de billetes enorme amarrados con una cuerda. El más grande que Candy y yo habíamos visto en nuestra vida. El Cojo se asustó y yo también.
‹‹Una vez un hombre robó una gallina y le metieron en la cárcel. ››
Las palabras de mi madre retumbaban en mi cabeza una y otra vez como el padrenuestro que cada domingo repetíamos en misa. Di un paso atrás al mismo tiempo que Candy perdía el control sobre su cuerpo precipitándose en el interior del coche, de donde ya no pudo salir. Cuando me di cuenta se había quedado encajado con los pies en el aire, desnucado sobre la tapicería del asiento del conductor y suplicándome que le ayudara.
Las cosas en el interior del ayuntamiento no parecían ir mucho mejor. Rogelio y su interlocutor, el alcalde, conversaban malhumorados a voces, como dos necios incapaces de razonar. El dinero era el hilo conductor. Ayudé al Cojo a salir del coche y echamos a correr lo más rápido que pudimos calle abajo. Cuanto más lejos estábamos de aquel fajo de billetes más seguros nos sentíamos.