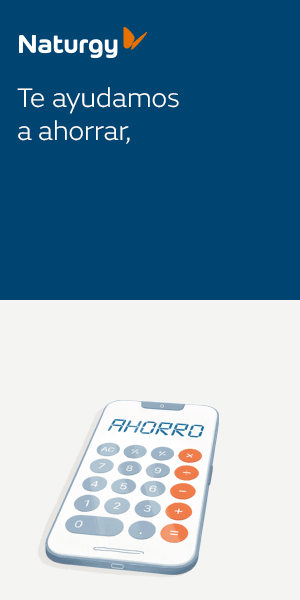En primer lugar, mi percepción es que la división en capítulos no se definiría precisamente como temática. Más bien me parece que en cada uno de ellos lo que sucede es el desarrollo en torno a una determinada cuestión, que no juega tanto como objeto de reflexión, sino que oficia, en cambio, como detonador de un interrogante; y en su derredor se propicia una mayéutica a cuyo impulso va destilándose y asimismo cuajando el discurso.
En mi opinión, no cabría hablar de división temática alguna, sino de lo que en definitiva se resuelve como despliegue de un mismo tema, como de alguna manera ya se avisa en la contracubierta: «… lo que no sabemos del hombre…».
Lo que fluye a todo lo largo del libro es una lidia encarnizada con un abismo que perennemente alienta, incluso en los momentos del mediodía; la íntima relación con esa zona de sombra que nos subyace. Y asimismo, simultáneamente, en correspondencia, la apertura -y así termina el texto: «… una muerte al fin vuelta. Hacia lo abierto.»- de ciertas formas de lucidez, estrechamente afines al carácter de los oficios artísticos y poéticos, que se afanan en tenderse o tensarse en denodada vinculación con el abrazo de aquello indeterminable en la cara oculta de esa exterioridad que, bien es ahí señalado, desde los comienzos, no sólo asalta nuestra sensibilidad desde fuera, en uno u otro instante, sino que igualmente surge desde lo más íntimo, recóndito y constituyente de nosotros mismos.
Me parece un gran logro la contextura que Castro Rey ha imprimido a esta obra. Comparando con Ética del desorden: En principio, veo las dos obras a manera de intervenciones complementarias, como si requirieran la una de la otra.
Tras la lectura de su Ética, señalé la posibilidad de que elaborase un texto que abordara de manera más directa, en un lenguaje más expeditivo, el pensamiento allí desarrollado; renunciando, empero, a la exhaustividad de un trabajo que llevó tras sí el esfuerzo de toda una vida. Esa admirable tarea que abría su vuelo con un proyecto llamado Días, y pasaba por su época eremítica en la montaña.
Lluvia oblicua excede con creces aquellas expectativas que me despertó Ética del desorden. Si en esta obra me parece ver el afán sistémico rigurosamente planteado, se muestra asimismo el ejercicio de una dicción desbordante en el campo del pensamiento contemporáneo; con acierto y fortuna el autor fue sacando a la luz un tipo de expresión muy conectado con lo inmediato, y aún más: con la fuerza y viveza de lo real. Y así se desempeñó en ello en unos modos muy vinculados con una sensibilidad de cariz muy próximo al poético.
En Lluvia oblicua se produce, aun en prolongación de estos últimos aspectos, la adopción de un decisivo cambio de tono. Un nuevo estilo domina, de principio a fin, el curso de la escritura. Nos encontramos ahora inmersos en un lenguaje inapelablemente directo. Se nos habla en tesitura incisiva hacia las puras entrañas. Lo que clama ahora es una voz recién surgida desde fondo adentro.
En estos términos, se manifiesta una irreductible actitud ante la global regulación imperante, donde el humano es conducido a una confinación donde queda «conectado con cualquier lejanía y aislado de toda cercanía» (p. 53). Desde el inicio, el capítulo La fuerza común de las emociones, un habla decididamente intempestiva irrumpe operando unas peculiares vías en las que sentimiento y pensamiento actúan en la labor de una misma encarnación. Tales vías valdría entenderlas al igual que en inglés ways: caminos, maneras, gestos, rasgos (¡maldito idioma!); y tales así, se animan con la corporeidad, se inscriben en ella del mismo modo que a impulsos de ella se generan; a compás de esa encarnadura se inspiran y conspiran. Y ello tal y como atienden a «una buena relación con las corrientes subterráneas que jamás serán traducibles a la luz pública» (p. 55). Esa inteligencia que, como bien se reconviene, tanto ha venido en darse «en cierta sensibilidad discretamente usada… de la mujer», y particularmente la que cultiva alguna forma de «potencia emocional de brujería».
Castro Rey se convierte en uno de esos filósofos que olfatean su presente para lanzar interpretaciones contundentes y vitales
El «inabarcable […] desierto inmensamente poblado» (p. 58) que alienta constantemente en lo más insondable del humano, se evidencia y entra en juego, desvelado por la verbalización que en ese logos se practica. A partir de este primer capítulo, pues, las cartas se ponen boca arriba, dirigiendo el foco a las laberínticas y a un tiempo desoladas tinieblas interiores. El que avisa no es traidor. Cosa que es digna de agradecerse ante alguien tan noble -más en la acepción compartida con el toro bravo, que en la correspondiente a tantos aristócratas que no respondieron a los supuestos antecesores- como la persona que ha generado este libro.
A partir de ahí arranca un planteamiento que sortea las asechanzas del tinglado de los big data y los paradigmas con que se manipula, alcanzando dimensiones que la famosa aversión a la estadística de Jorge L.Borges, tan memorioso e imaginativo él, quizá no llegó a sospechar.
De partida se expone un reto para el pensamiento, «…el conocimiento se ha difundido en una contemplación viviente que es un puro tocar, una beatitud de la fuerza que desea solamente el deseo mismo que son las cosas, su presencia libre. El león [cfr. Zaratustra nietzschiano] que era el hombre,cuando todavía tiene miedo, deviene en niño, un humano capaz de entender por fin la superioridad terrenal de las mujeres.» (p. 60). He aquí una muestra de la estrategia para el existir, la sensibilidad, la escucha; una propuesta, no ya de supervivencia, sino de indagación y de audacia, que se proyecta en el texto de cabo a rabo.
El tercer capítulo, Memoria y vanguardia, es troncal (en la acepción arbórea del adjetivo, no en la «didáctica»). Veamos: «…los sitios recónditos, aquellos que apenas tienen nombre y dejan una huella indeleble en nuestra biografía, recuerdan la profundidad de todos los sitios, un común sueño informe que vuelve. Aunque pertenece al futuro, de él ya tenemos memoria.» Y concluye el desarrollo de estas reflexiones así: «Todo lo que sabíamos vuelve.» (p. 89).
Queda así abierto un tiempo circular, muy emparentado, aun planteado en otros términos, con el retorno de Nietzsche en La gaya scienza, parágrafo 341.
En otros términos, básicamente porque Castro desarrolla aquí una visión muy personal de la temporalidad. Nietzsche nos invita a una contemplación en amplios horizontes, una panorámica de Alta Engadina. Castro, no: al menos, no necesariamente. Accede al anonimato -aunque por veces prescinda de todo empacho para mencionar nombres de lugares o personas-; se hace amigo de la cotidianidad, de lo más común y corriente, de lo menesteroso también, y también, junto con Alan Watts (se cita su obra OM.La sílaba sagrada), el inerte guijarro; saca de una anécdota cualquiera, del temblor casi imperceptible de una hoja de hierba, el hilo que lo conduce a un acontecer atemporal. Lo que se puede percibir a lo largo del texto, en tales detalles, es el comportamiento de un tiempo elástico, que se detiene o dilata, se anticipa o retorna, a instancias de la conciencia o la voluntad del ser existente. A veces a su propio pesar; por imposición de una eventualidad fortuita, sobrevenida.
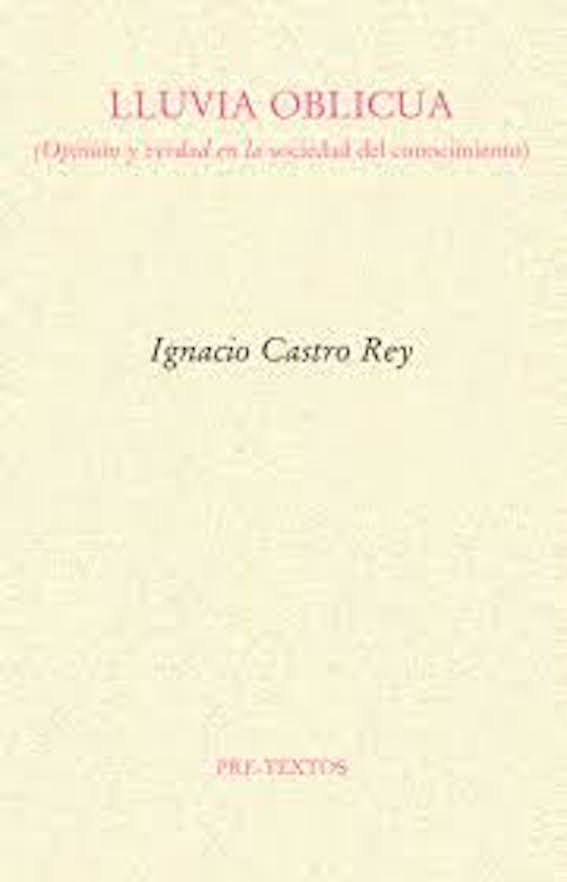
Siempre insistiendo en ese sentido, las evoluciones discursivas de Lluvia obicua nos conducen a la vivencia de los hechos y visiones más próximos, a las sensaciones y evocaciones que se van abriendo por las grietas y trasluces de la intimidad. Pero ¡atención!: en los recodos más imprevistos de la memoria, en los aspectos más insignificantes de un instante del día, en insospechados rincones de pasajes que tanto el sedentario como el itinerante pueden atravesar, nos podemos topar a bocajarro con una iluminación en ningún caso convocada. Luz que hiere, que alumbra un vértigo por donde nos sumimos en la más honda de las oscuridades. Dónde: en la aparición que yacía en aquello que se antojaba más anodino, ¿o en los recovecos de nuestro propio ser? -desde luego que sí.
Y así, tomando por mi parte la imagen forjada por Nietzsche para dar remate a su Humano, demasiado humano, el texto se va sucediendo como un viaje del autor, de capítulo en capítulo, con sus sombras: ya sea la del propio cuerpo y mente, como aquellas que incita a desentrañar en distintos y distantes, contritos y constantes, instantes, imágenes, halos, ecos, alientos. Pues, en efecto, hay viajes que pueden realizarse en el seno de un lugar perdido en el tiempo; metempsicosis factibles desde la hora inmóvil de un recóndito reducto.
En el cap. IV, Verdades de ser: «No hay ningún mediodía exitoso que nos libre, en algún momento clave, de las sombras.» (p. 125). La lucidez detona en un Einsicht, ó insight, un destello intuitivo que sorprende a quien en propia carne lo experimenta (p. 129), atravesando desde lo más extraño de los acaeceres hacia lo insondable y preterido de nuestra memoria. ¿Es más luminosa la sombra que todo lo que pueda serlo, transido de ténebres espectros respirando como hongos transparentes, el mediodía? Ese es el viaje que cada hora de cualquier día puede reservarnos.
En esa itinerancia del vivir, la identidad propia se anuda al laberinto de contingencias en curso. «¿Lo que soy? Algo vinculado por doquier a lugares, sufrimientos, antepasados, amores, acontecimientos, lenguas, recuerdos, a toda clase de cosas que, sin duda alguna, no soy yo. Todo lo que me ata al mundo, todos los vínculos que me constituyen, todas las fuerzas que me pueblan no tejen una identidad, como me incitan a proclamar, sino una existencia singular, común, viva y de la que emerge, en algunos puntos, en algunos momentos, ese ser que dice Yo.» -citando en la p. 286 un pasaje de La insurrección que viene, del Comité Invisible. Y precisamente es por esa mencionada existencia singular, si bien siempre navegando entre las sirenas de un oleaje aleatorio, por la que un discurso se va destilando tan auténtico como inexorable.
Vemos así, en el cap. VII -una sucesión de reflexiones sobre la naturaleza de la diversidad de manifestaciones artísticas- cómo la mayor de las artes que ahí resulta ponerse de relieve, no es otra sino la manera en que el autor consigue expresar su meditación sobre la sensibilidad y las pasiones humanas; su diálogo, entre fatigas e iluminaciones, que incesantemente mantiene ante los retos y estímulos que pueblan las distintas conciencias, los posibles o imposibles mundos.
Desde el fin hasta el cabo en este capítulo, como en cada otro, es la voz de una voluntad de veracidad la que persiste en este discurrir. El lenguaje impuesto a expensas de una implacable sinceridad cimbrea con denuedo una y otra vez.
Y en todo ese vigor que recorre el texto, el designio de una conciliación entre vida y muerte. «…recordaba Valente, irse es la única forma de permanecer. ‘Si yo no me voy no recibiréis el Espíritu‘, dice Hegel citando los Evangelios (Jn 16,7). Lo sobrenatural no es excepcional, prosigue Castro, sino más bien la pulpa de una tierra más profunda que todas las leyes que le hemos impuesto.» (cap. IX, p. 295). De esta manera, siendo fieles a la vinculación con esa pulpa de lo más profundo que la tierra alberga, no sólo se expande la percepción, sino que viviendo en una lucidez ampliada, se adiestra el ánimo en la asunción de una mortalidad desde siempre presente, de continuo refrendada. No es sino con esta aceptación como una existencia puede ser plenamente vivida.
Ignorar la atención, el respeto –die Sorge, diría Heidegger- a cualquier ser, más animado o más supuestamente inerte, macro o micro de nuestro mundo -que es todos los mundos, sean más o menos discernibles- supone la renuncia a vivir; esa renuncia que obscenamente exige de nosotros el sistema hipertecnificado que se cierne para controlar nuestro tiempo. «La conciencia pertenece a la inmanencia mental de cada cosa, sea piedra, animal o planta. Es como si hubiera una república de los entes, a la vez parlante y silenciosa, anterior a la división tradicional de los tres reinos. De ahí el aura de los objetos, la sacralidad de cualquier insignificancia profana que de pronto brilla con toda la fuerza de su distancia interna. Se trata de la presencia aquí de una lejanía que esta sociedad industrial está empeñada en triturar, según Walter Benjamin. Esta ofensiva militar con ropaje civil nos hará más poderosos, pero también más desarraigados e infelices, de paso que nos separa de una tierra cuya masa de desheredados condenamos como atrasada, una incómoda horda de siervos de la tierra.» (p. 296). Y tal renuncia a vivir es -tengámoslo en cuenta- sigilosa, complacientemente ofertada: «Eso es la información, un mecanismo de discriminación que, como cualquier otro dogma triunfante, debe ocultar la primera línea de la violencia y sus jerarquías.» (p. 301).
Ninguna mención desde la perspectiva de lectura aquí expuesta, en torno a las actitudes que el autor de Lluvia oblicua adopta al respecto de ciertos vectores determinantes en el panorama y devenir de los tiempos actuales. Se podría dar por sentado que los aspectos del escrito relativos a ello, desempeñan un papel netamente secundario ante el funcionamiento primordial del texto: el desarrollo de un lenguaje que enlaza las facultades más vitales del ser y la sensibilidad con la sombra, el abismo y la muerte. Todo lo cual se resuelve en una poética tan veraz como redentora; tanto en viva carne se consigue y esgrime, cuanto en irreductible certeza se mantiene frente a la fagocitosis mediática y los drones globales.
En cuanto a las consideraciones que se elaboran acerca del Hijo de Dios, y asimismo el Espíritu que complementa la tríada, contemplada a la sazón en términos radicalmente tridentinos, diría lo siguiente:
Todo ese equipamiento neotestamentario, articulado
principalmente en el capítulo X, es manejado en el albedrío de un pensamiento que, no sólo
se desenvuelve de un modo perfectamente singular y autónomo,
entablándose en un
ecumenismo desbordante de cualquier tipo de creencia o descreimiento, sino que
se sostiene en suficiente coherencia con el desarrollo del conjunto textual en
su integridad. Es más: luminosos hallazgos se
producen, por aquí o acullá, a partir de escogidos pasajes de la imaginería y
la pulsión cristianas. Por caso: la contemplación diamantina de un Jesús
andando sobre las aguas, fulminante tropo en apenas un par de líneas (p.
327).
Por encima de todo, nos encontramos en Lluvia oblicua con un tono vital ciertamente incomparable en el ámbito textual de nuestra época. Se consigue, en virtud de su elocuencia, por arte de una ardua y personalísima labor, una forma de expresión inédita; una peculiar intervención en permutante envite sobre los terrenos del pensamiento. Con mayor o menor ductilidad -a veces de una vibrante delicadeza-, o bien con una intemperancia, a veces rotunda y siempre regida por una decisión indeclinable, emerge una palabra dotada de la vigencia que certeramente se tensa y sostiene en una cuerda que comunica desde las cuestiones más arcaicas, y en la misma medida así de urgentes, hasta las innovaciones de nuestra época que más capaces se revelan para abrir, en diversos sesgos, el fondo latente y pertinaz de todo alcance del tiempo.
En definitiva, el temple que se mantiene en semejante modo de escritura, alcanza una cierta tesitura anímica que le confiere aptitudes susceptibles de incurrir bajo la piel misma del lector. Y ello, a veces, de manera convulsiva; en cualquier caso, abriendo siempre nuevos -tanto como viejos- escorzos de batiente vitalidad siempre en acecho.