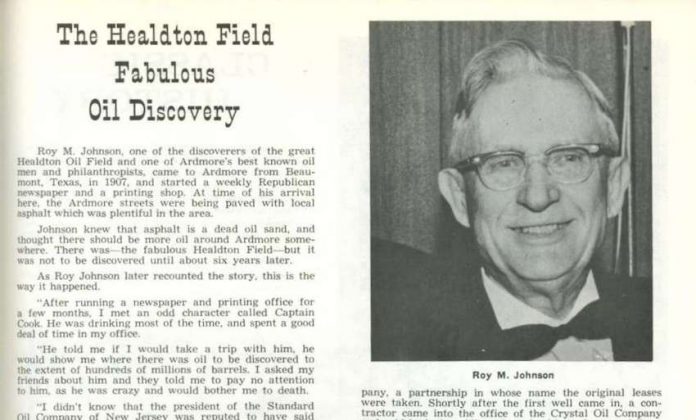Así lo cuentan los Westerns de antaño: después de la conquista del Oeste vino su explotación. Los cherokee, desde sus atalayas, contemplaron con resignación cómo las grandes llanuras se convertían en pasto ya no de bisontes sino de oportunistas: en Oklahoma, la fiebre del oro negro hizo surgir del vacío ciudades enteras e imperios corporativos. Las torres petrolíferas bombearon millones de dólares a las cuentas bancarias de algunos empresarios afortunados; entre ellos, Roy M. Johnson, que se arriesgó apostando fuerte en la ruleta de las prospecciones y en la década de 1910 recogió los frutos de su órdago al descubrir en Healdton el mayor yacimiento de crudo del estado. Así era Mr. Johnson: republicano de pura cepa, sagaz hombre de negocios, ciudadano modélico, fundador del diario conservador más importante del sur de Oklahoma, miembro del Gun Club municipal y asiduo feligrés de la Iglesia presbiteriana de Ardmore, en la que ejerció durante años el cargo de diácono. Lo que ignoraban sus compañeros y conciudadanos era la desmedida afición que nuestro magnate del petróleo cultivaba en secreto: coleccionar relatos eróticos.
Mr. Johnson, condicionado en todos los planos de su vida por la lógica obsesiva del consumismo, usaba la literatura libertina de una manera puramente funcional. Presa de una maldición como de cuento de hadas, parece ser que era incapaz de excitarse dos veces leyendo el mismo relato. Así, los cuentos eróticos, limitados a una finalidad masturbatoria, no eran para el insaciable Mr. Johnson más que artículos de usar y tirar (he aquí, en su más cruda acepción, el concepto de la literatura kleenex: libros como pañuelos de papel, stricto sensu en caso de que las propias hojas sirvan para limpiarse). Los apetitos libidinales de Johnson requerían constantemente material nuevo, y para satisfacerlos organizó clandestinamente una red privada de abastecimiento a nivel nacional, con agentes destinados de incógnito en Kansas City, Saint Louis, Los Angeles, Chicago y Nueva York. Los agentes, proveedores de pornografía para un mercado monoclientelar, se encargaban de contactar con los escritores, siempre con la máxima discreción, y comprarles relatos originales a dólar la página. En los veinte años que estuvo en activo, la red de Mr. Johnson sufragó la creación de unos 2.000 cuentos eróticos a cual más salaz, destinados exclusivamente a su disfrute personal.
Entre los autores que vendieron sus textos por un puñado de dólares al misterioso coleccionista había pornógrafos de oficio, guionistas de cine venidos a menos y plumíferos de todo pelaje. Merece especial atención una pandilla de escritores bohemios que pululaban por Greenwich Village a principios de la década de 1940; el agente de Johnson en Nueva York los conoció a través de Gershon Legman, reconocido experto en pornografía victoriana y papiroflexia. Muy necesitados de ingresos, gustosamente accedieron a las proposiciones literarias de su cliente invisible. ¿Quiénes formaban esta alegre cuadrilla de mercenarios de la pornografía? Veámoslo.
Uno: Henry Miller. Aunque las narraciones que Mr. Johnson le encargó se han perdido (al igual que la mayor parte de los archivos pornográficos del magnate), según Legman contenían material que luego Miller reelaboró e integró en su contundente y descarnada trilogía La crucifixión rosa (Sexus, Plexus y Nexus; 1949-1959). Dos: Anaïs Nin, que describe en el tercer volumen de sus Diarios la frenética actividad que en el pintoresco grupo de amiguetes de Greenwich Village despertaron los encargos del mecenas desconocido. “Yo era la madame de una casa de prostitución literaria; la madame de un grupo de escritores hambrientos que producían relatos eróticos para vendérselos a un coleccionista”. Tres: el poeta bizco Robert Duncan, gnóstico y homosexual militante en una época en la que aquello le podía llevar al calabozo. Cuatro: Caresse Crosby, empresaria y aventurera, inventora del sujetador y fundadora de la emblemática editorial Black Sun Press. Cinco: el poeta neoapocalíptico George Barker, que, según cuenta Anaïs Nin, “escribía erotismo para beber, como Utrillo pintaba cuadros a cambio de una botella de vino”. Seis: el crítico literario Harvey Breit. Siete: el pionero de la ciencia-ficción Bernard Wolfe, que había sido guardaespaldas de Trotsky. Ocho y nueve: el matrimonio formado por Virginia Admiral y el pintor Robert de Niro, que al calor de los relatos que escribían para su anónimo encargante engendraron un bebé; le llamaron como su padre, y de mayor llegaría a ser actor de fama. Poco después, la pareja se rompió al embarcarse Robert de Niro (padre) en una tempestuosa relación con el otro Robert de la pandilla (Duncan, el poeta bizco; véase más arriba). Cosas que pasan en los grupos de artistas, tan bohemios y promiscuos ellos. Pero basta ya de nombres, y basta de comadreos.

A través de sus agentes, Mr. Johnson hacía llegar a sus escritores tan solo una exigencia de estilo: “Déjese de poesía y de descripciones no relacionadas con el sexo”. El viejo quería que los cuentacuentos cuyos servicios contrataba fueran directamente al grano; y es que el porno mainstream suele ser, en efecto, un género más descriptivo que narrativo, más afín a la fría funcionalidad de un informe clínico sobre coitos y felaciones que a los vibrantes matices de la auténtica literatura. Tanto insistió el magnate de Oklahoma en que los relatos estuvieran desprovistos del más mínimo amago de poesía, que sus tropas de Greenwich Village se rebelaron. En representación del colectivo, Anaïs Nin escribió a su mecenas una memorable carta a modo de dimisión; toda una declaración de principios que comenzaba así: “Querido coleccionista: le odiamos. El sexo pierde todo su poder y su magia cuando se hace explícito, mecánico, exagerado; cuando se convierte en una obsesión maquinal. Se vuelve aburrido. Usted nos ha enseñado, mejor que nadie que yo conozca, cuán equivocado resulta no mezclarlo con la emoción, la ansiedad, el deseo, la concupiscencia, las fantasías, los caprichos, los lazos personales y las relaciones más profundas, que cambian su color, sabor, ritmos e intensidades”.
A la muerte de Mr. Johnson, sus familiares quisieron dar cuenta discretamente de los monumentales archivos eróticos del difunto, que en cuestión de literatura libertina se podrían equiparar a la Biblioteca de Alejandría. Pero pudo más en ellos el capitalismo que el puritanismo, de modo que, no viendo beneficio en echar los manuscritos a la hoguera, prefirieron venderlos al peso a oscuros comerciantes. Así, la colección se dispersó a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
A finales de los sesenta, Roy Locke, un humilde editor de Los Angeles, encontró rebuscando en los anaqueles de una librería de viejo un legajo de manuscritos en los que reconoció la letra de una conocida suya: Anaïs Nin, que a la sazón era su vecina en Hollywood Hills. Locke le hizo llegar aquellos papeles y la escritora confirmó su autoría. Se trataba de los encargos que, casi treinta años antes, había ido enviando al coleccionista, y que ahora, como el anillo de Polícrates, volvían a sus manos gracias a un extraordinario golpe de suerte. Al releerlos, la ya crepuscular Anaïs encontró en aquellos relatos desmesurados cierto valor literario y dedicó los últimos años de su vida a revisarlos, pulirlos y corregirlos. Se publicaron de forma póstuma en dos volúmenes: Delta de Venus (1977) y Pajaritos (1979), que descuellan como cima indiscutible en el horizonte de la literatura erótica del siglo XX, donde tanto cuesta encontrar buen grano entre tanta paja.