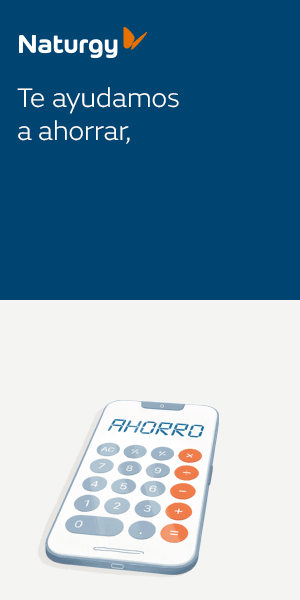Las trenzas del sol de la tarde acariciaban las tímidas olas de la isla de Salina.
Era un atardecer dulce y somnoliento.
Entre bostezo y bostezo el perrillo pasaba su tarde junto al embarcadero de plata.
Las barcas coquetas danzaban tranquilas y aire sabía de sal y de ausencia.
Se levantaba la espuma en el horizonte. Y las gaviotas resabiadas hacían la corte al barco de pesca anunciando el regreso.
El chucho de manchas de acuarela se irguió para recibirle. Imponente, el morro granate de leña y remaches besaba las aguas del minúsculo puerto siciliano.
Una gorra marinera. Unos tirabuzones de plata y nieve. Una barba de madrugadas en vela y mañanas de café y poesías. Manos de poeta varado en la vida. Ojos prisioneros de melancolía y un corazón consumido.
El Capitán Barquitas regresaba a puerto.
Nadie supo nunca de dónde vino. Ni de dónde ni por qué. Nadie supo por qué aquella lejana mañana, con pocos bártulos y un perrillo de huesos y manchas, el forastero pidió posada y se quedó para siempre.
Algunos dijeron que huía de la justicia. Otros que huía de la injusticia. Otros que era temible y vengativo. Otros que era un diablo apaleado. Otros ni siquiera dijeron nada.
No era hablador. Tampoco un gran bebedor. Nadie recordaba haberlo visto embriagarse.
Sólo el panadero, que había contado que una vez lo encontró borracho bebiendo en su barca mientras la luna flirteaba con las luces del alba.
Nadie sabía su verdadero nombre. Nadie supo de qué país procedía. Nadie jamás averiguó qué penas hacinaba ni que amores le daban tormento.
Se pasaba las noches en vela escribiendo con la pluma del alma. En su casa de cal y geranios. Con la tenue luz de la lumbre y los recuerdos.
Así habían pasado ni sabía los años.
-Es un viejo loco. De manicomio. ¿No ves cómo mira a los ojos? A mí me da escalofríos…
La taberna del puerto. El pequeño Senado del pueblo, de juicio fácil, de mentes cortas y lengua larga.
-Dicen que mató a dos hombres…
-No, mató a su mujer y a su amante…
El juzgado popular que pronto decide y que antes condena.
El Capitán Barquitas acomodó sus huesos en una sillita desgastada por la vida y pidió café.
Los jueces infalibles de la barra se sumieron en el silencio del cobarde de vaso corto y vino malo.
Bebió lentamente su café. Su mirada esquivó los ojos necios y salió por la ventana hasta que se posó en las barquitas bailarinas.
Los murmullos hacían de gaviotas en la cantina pero el marinero ni conseguía escucharles.
Y desde allí, sus ojos contemplaron el atardecer siciliano de aquella primavera tardía.
Los reflejos de estaño y plata acariciaron las pupilas del viejo.
Y así pasó su tarde entre café y miradas evasivas de agua y recuerdos.
Un hombre enjuto, moreno como la noche y ojos de vida y mieles, entró en la taberna como el aire de la playa, suave y sin ruido.
Tomó vino blanco, frío, más bien helado. Se giró en torno.
Distinguió a la eterna clientela y reparó en la poco habitual presencia del marinero extranjero.
Se acercó hasta su mesa.
– Capitán, precisamente iba a subir mañana hasta su casa a llevarle esto. Hoy mi turno ya acabó. Pero ya que le encuentro aquí, me ahorro el paseíto, si no le importa.
En Sicilia, como buena tierra mediterránea que se precie, no malgastar fuerzas en cosas inútiles es una religión, un modus vivendi.
El cartero le tendió el paquete.
Lo envolvía un papel marrón corriente y barato. Sobre él, escrito con pluma estilográfica, figuraba un nombre en español. Más abajo el nombre de la isla, Salina. Más abajo, Sicilia, más abajo, Italia. Nada más.
Ni la dirección ni ninguna indicación más.
Tampoco aparecía remitente alguno.
– ¿Y cómo sabe que es para mí? – inquirió el Capitán Barquitas contrariado.
– No tenemos otro extranjero en Salina, capitán. Usted es el único. No puede ser para otra persona.
El viejo sabía que el cartero tenía razón. De las pocas almas que vivían todo el año en la isla, él era el único forastero. Además, escondió al delgado funcionario, que había leído su nombre claramente en el papel marrón.
Era para él. La primera correspondencia que recibía en los últimos veinte años.
El cartero le saludó y se alejó pero el capitán ni se percató. Ya estaba absorto con sus ojos perdidos en la recién llegada misiva. Tampoco se dio cuenta que los jueces de lo humano y lo divino conspiraban ya en la barra y en las mesas del vetusto bar.
Nada bueno podía contener ese paquete si era para el Capitán Barquitas.
El marinero se levantó y pagó sus cafés. Abandonó el local y con él se fueron el perfume del mar y el sonido del viento. Los senadores del vaso corto y vino malo pudieron entonces juzgar al reo a sus anchas y condenarle por todos sus crímenes.
En su casa no probó bocado.
El apetito se había ido por la puerta en cuanto le habían
entregado la valija.
La posó encima de la única mesa de la casa.
La observó como si se tratase de un ser vivo… de un animal que fuera a salir volando por la ventana de un momento a otro.
Así se pasó el resto de la noche.
Mirándola. Sin reunir el valor suficiente para descubrir su contenido.
Ya de madrugada, el Capitán Barquitas abrió una botella de licor y se sirvió una generosa copa. La apuró.
Merodeó de nuevo el paquete postal.
Segunda copa. Tercera. Cuarta.
Paquete abierto.
Arrancó sin miramientos el envoltorio y se encontró una pequeña caja de zapatos.
El marinero respiró profundamente y la abrió.
Ante el aparecieron varios elementos sin aparente orden ni relación.
Lo primero que su mano agarró fue un anillo atrapado en una cadena de plata. Dio vueltas y vueltas a la sortija. La había reconocido de inmediato. Leyó su vieja y nostálgica inscripción: «Pescador».
Se secó su boca. No encontraba la saliva. Parecía haberle abandonado.
Posó el viejo anillo abrazado a la cadenita. Tomó una vieja fotografía. Una descolorida joven cabello cobrizo al viento. Un desconocido y juvenil marinero. Un perro blanco inerte en el aire.
Y una desenfocada gaviota coronando la instantánea.
Recuerdos imborrables que llamaban a su puerta con inesperada rabia.
Del cuello de la joven pendía un colgante con un anillo. Ese anillo.
Asimismo, del cuello del capitán dondolaba otro idéntico.
Apoyó delicadamente la foto. La misma delicadeza con la que una primera lágrima resbaló por su mejilla.
Un pedacito de papel plegado completaba la cajita.
Lo abrió. Lo leyó. Y lloró.
Lloró mucho. Lloró con una pena desgarradora. Tanto que sus lágrimas fueron creando un charco en el suelo.
Lloró tanto que se hizo un palmo de líquido turbio de lágrimas mudas.
Y siguió llorando.
Lloró con el alma rota, y los dientes apretados.
Y el mar de lágrimas pronto le llegó al pecho.
Descubrió una extraña sensación en su piel. Por momentos se hacía rígida… rugosa… áspera. Se palpó el rostro, y encontró algo parecido a una astilla. Lo miró. Era madera de color granate. Uno tras otro, los trocitos de madera recubrieron su cara, su pecho, su vientre, sus piernas.
Mientras seguía subiendo sin cesar el nivel del mar de lágrimas.
De repente, su cuerpo ya era en su totalidad una estructura de madera rojiza oscura.
Sin darse cuenta de cómo ni por qué se encorvó hasta que su extremidades se unieron en una sola masa de madera. Su espalda hizo de fondo de una barca. Sus brazos conformaron la borda. Y su cabeza se transformó en la proa.
Y se hizo a la mar.
Esa mar de lágrimas turbias. La ventana de su casa de cal y geranios no pudo contener el ímpetu de esa barca. Y la chalupa con tremenda vehemencia golpeó las olas amargas y se perdió en el horizonte.
Surcó los océanos de llantos durante días. Dejó atrás las costas, la tierra firme, los pueblitos con su puerto y sus ancianos. Dejó atrás su existencia. Sin remordimientos.
Y navegó durante tanto tiempo que olvidó haber sido hombre alguna vez. Terminó creyendo que siempre había sido barca… Barca libre y valerosa, de esas que se hacen respetar hasta
por la ola perfecta.
Y llegó al puerto. El viejo puerto del Sur de donde una vez había partido con el pecho roto, hastiado y sin rumbo.
Y dio vueltas por la bahía, besando las olas y provocando a las gaviotas.
Hasta que llegó tan cerca de la orilla que el tronco de su morro se clavó en la arena. Intentó volver atrás… Pero su mole de madera no atendía a razones.
Quedó varado. Barca solitaria sobre la orilla andaluza.
Y entonces la chica de la fotografía, dulce y somnolienta se acercó y acarició la barca. Pasó sus delicados dedos sobre la superficie de madera y salitre. Tocó el nombre en relieve sobre su lateral…»Pescador de sueños»… Pasó su tersa mano sobre las curvatura de leño y remaches. Se sentó despacio y abrazó a la embarcación mientras cerraba sus ojos de verde aguamarina.
La barca hinchó sus lomos para dar cobijo a la joven, que ya era sirena, en cuanto sus pies desnudos habían tocado el agua fría de la pleamar.
Se fundieron en un abrazo que fue seguido por un beso de agua y espuma. Y ese beso duró para siempre.
El día que entraron en la casa del Capitán Barquitas no le encontraron.
No hubo ni rastro del viejo marinero. Tampoco del chucho de manchas de acuarela. Sólo encontraron un charco de agua turbia bajo su silla.
Pero dejó sus cosas como siempre habían estado.
Dejó su guitarra, dejó sus cuatro trapos y sus cuarenta libros. Y se llevó su alma.
Un juez de lo humano y lo divino encontró un trocito de papel plegado. Al abrirlo cayó un anillo sobre la vieja madera. El paisano lo agarró sin percatarse de su nostálgica inscripción…»Sirena».
Lo dejó sobre la única mesa y abrió el pedacito de papel, el cual leyó con torpeza:
«Pescador de sueños… Tu sirena atrapada se consume en la orilla…Quisieras venir a darme ese beso que te negué una vida entera…
… Tu sirena».