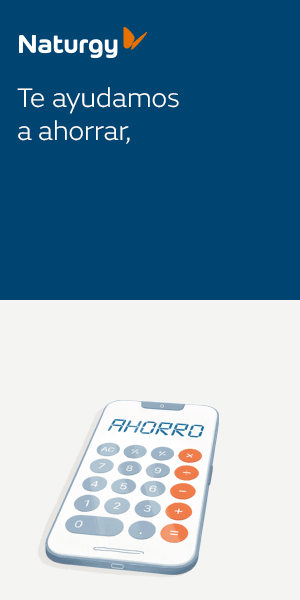Albores del crudo invierno de
mil novecientos ochenta y tres.
Un par de días anda merodeando por los alrededores de la gasolinera en la que, desde hace una eternidad, trabajo. No es el primer mendigo que vaga por esta zona y, desgraciadamente, tampoco sería el último. Seres invisibles para nuestros ojos e indiferentes para las entrañas. Nos gusta pensar que algo habrán hecho para acabar así y que, en consecuencia, son responsables de su destino. Pero sabemos que no es así. No importa cuán alta y rocosa sea la torre pues todas pueden desmoronarse como un castillo de naipes. La realidad, en no pocas ocasiones, es tan prosaica y dolorosa que, para soslayar cualquier ápice de remordimiento, miramos para otro lado. Una actitud humana y no menos egoísta.
Por razones que más adelante comprendería, aquel hombre prematuramente envejecido despertó en mí un súbito interés. Pelo largo, blanco y apelmazado. Uno ochenta de estatura; calculo. Botas negras. Un abrigo marrón chocolate manifiestamente ajado y sucio. En el poco espacio que restaba entre el abrigo y las botas, se adivinaban unos pantalones de pana gruesa, de color gris. Con hoy, es el tercer día que le veo husmear en el contenedor de basura. Imagino que busca comida o algo que le sea de utilidad. Por un instante hemos sostenido nuestras miradas pero, al poco, ha inclinado la cabeza y reanudado su humillante búsqueda. Duerme al raso, al abrigo de cartones, muy cerca de aquí, bajo un puente en desuso que tiempo atrás dio paso a carretas y ganado. Así me lo contó ayer un cliente asiduo de la gasolinera.
Soy soltero, no tengo hijos y mis padres fallecieron. Tengo un hermano, Francisco José, al que apenas veo. A mediados de un mes de agosto de un año muy lejano marchó a la vendimia francesa; concretamente a Montpellier. Conoció a la que sería su esposa, Geraldine, con quien crió y educó a sus tres hijos. A medida que pasan los años, sus estancias en España son cada vez más esporádicas y efímeras. No se lo reprocho pues no debe resultarle fácil escabullirse de sus obligaciones laborales y familiares. Me consta que es feliz y eso me basta.
Vivo solo en una modesta pero funcional casita de campo; a unos diez minutos en coche de mi lugar de trabajo. Mi vida es dulcemente monótona pues en esa reiteración ordenada de actos y costumbres encuentro la paz que necesito. O eso creo, pues no he conocido otra vida.
Ha sido un día duro. Hemos tenido que lidiar con un viento caprichoso y gélido. Estoy destemplado y necesito entrar en calor. Nada más llegar a casa he encendido la chimenea y, mientras se caldeaba la estancia, he preparado algo de cena. Pan, jamón y queso y una copa de vino tinto. Debo ser algo francés pues llevo un tiempo acabando las cenas con una copa de buen vino tinto y algo de queso mas, justo antes de iniciar este ritual, silencio la televisión y escojo un vinilo de mi colección. Generalmente de jazz donde músicos virtuosos, antes que leer, sueñan la partitura. A cada sorbo de vino y a cada compás de jazz, mi alma libera las pesadas servidumbres acumuladas en el día a día. Mi sueldo es humilde pero no tengo deudas ni con quien compartirlo; de manera que puedo permitirme pequeñas excentricidades, como buenos caldos, vinilos de culto y un superlativo equipo de música de tres piezas: una imponente pletina Thorens, un amplificador Manley y un par de altavoces Neumann. Por lo demás, mi vida es espartana. No viajo, no salgo a comer fuera de casa y en ropa gasto lo estrictamente necesario. Mi coche, un pequeño utilitario que compré de segunda mano, me sirve para ir al trabajo y hacer la compra semanal.
No consigo entender qué me ocurre pero, desde que este vagabundo asomó por las inmediaciones de la gasolinera, estos pequeños destellos de felicidad no me resultan placenteros y no consigo esquivar una testaruda sensación de culpabilidad. Pobre hombre; con el frío que hace. No es justo. Debe estar helado y hambriento…
¡ Qué diablos ¡, murmuré para mis adentros.
Con una rabia y determinación inauditas me enfundé la cazadora, cogí las llaves del coche y una linterna que guardo en el cajón del mueblecito de la entrada. Mientras conducía, pensamientos contradictorios se agolpaban en mi mente mas una fuerza vigorosa y dulce se estaba adueñando de mí. En apariencia, sólo en apariencia, yo conducía aquel coche pero no era así. Como si de un muñeco de guiñol se tratare, algo o alguien gobernaba los hilos de mi cuerpo, también de mi espíritu.
Lo que estaba a punto de hacer chirriaba, y de qué manera, con mi cómoda, previsible y egoísta existencia. Estacioné el coche junto al viejo puente. Encendí la linterna y con paso tembloroso anduve hasta él.
- Señor, no tema. Soy el empleado de la gasolinera. Quisiera ayudarle. Disculpe mi osadía; se lo ruego.
De entre un generoso cúmulo de cartones, emergieron unos ojos tristes y rendidos. Cara blanquecina y labios morados, seguramente por el frío húmedo de esa noche.
- ¿Quién diablos es usted? Déjeme en paz. Me dijo con acento marcadamente francés.
- Se lo ruego; acepte mi ayuda aunque sólo sea por esta noche. Vivo muy cerca de aquí. Tengo la chimenea encendida. Me gustaría invitarle a cenar. Podría asearse en mi casa y dormir esta noche bajo un techo. Mis intenciones son honestas y…………………
No pude acabar la frase pues con iracundo gesto me replicó:
- ¡Váyase al cuerno y lave su conciencia en otro sitio!
- Está bien. Le contesté. Perdóneme. No he querido ofenderle. Buenas noches.
Con una cierta sensación de derrota, volví sobre mis pasos y, cuando estaba a punto de arrancar el coche, escuché:
- Espere, está bien. Acepto su hospitalidad.
Durante el corto trayecto no pronunció palabra alguna. Un silencio que igualmente respeté hasta haber entrado en casa.
- Si quiere, puede tomar un baño caliente. Le dejaré algo de ropa mía pues, si no ando equivocado, debemos usar tallas similares. Mientras tanto, prepararé algo caliente para los dos. ¿De acuerdo?
No contestó pero su gesto, entre amable y sorprendido, me pareció un sí.
En la nevera guardaba algo de un estupendo caldo que, recientemente, cociné con pollo de corral y verduras. Lo puse a calentar mientras freía unos picatostes con el pan que me sobró de ayer. Un consomé bien caliente y unas croquetas de cocido, que también andaban por el congelador, serían suficientes. Frente a la chimenea dispuse una pequeña mesa plegable que, para los dos, serviría. Descorché uno de mis mejores vinos y aguardé a mi huésped.
- Por favor, siéntese aquí. Serviré la cena en un instante; le dije con cuanta amabilidad me fue posible.
El caldo, que alimentaba con sólo olerlo, lo serví en sendos tazones de barro. Añadí una pizca de limón exprimido y un chorrito de brandy. Los picatostes en un plato aparte para que cada cual lo administrara a conveniencia.
Tras el baño caliente, enfundado en ropa limpia, parecía otra persona. Como si de entre aquel aspecto desaliñado y maloliente hubiere emergido un hombre nuevo. Bajo un gesto de cierta gratitud, se adivinaba un profundo sufrimiento. Su mirada y ademanes resudaban una tristeza casi abisal. Un detalle llamó mi atención pues sus ojos azules se guarecían tras unas monturas de resina de una marca prohibitiva para el común de los mortales. Tal vez su actual situación no era más que el ocaso de una vida otrora feliz y adinerada. O tal vez encontrara estas gafas en algún contenedor donde, por error o punible exceso, alguien las hubiera arrojado a la basura. Tampoco le di excesiva importancia.
No parecía muy interesado en mantener conversación alguna pero no advertí en él descortesía alguna; acaso desaliento.
- Discúlpeme. No quiero molestarle pero me gustaría conocer su nombre; sólo eso.
Levantó su mirada y con dulzura pronunció:
- Antoine
- Mi nombre es Ignacio. Le repliqué
En lo que quedaba de noche, no volvió a abrir la boca salvo para devorar la cena con fruición. Naturalmente, respeté su silencio que, por lo común, acostumbra a ser más elocuente que todo ruido atolondrado. El baño, el calor de la lumbre y aquel caldo bien caliente devolvieron color a su rostro. Cuando hubo terminado con las croquetas, le ofrecí una copa de cognac, al tiempo que le indiqué que se sentaré en uno de los dos sillones orejeros que flanquean la chimenea. Aceptó ambos ofrecimientos; yo también me serví otra copa. Y así, entre sorbos de aquel excelente cognac y miradas que se perdían en el apaciguador embrujo del fuego, transcurrió algo más de una hora.
Le mostré su habitación y nos deseamos buenas noches. Aquella sería la penúltima que vería su rostro.
Me levanté bien temprano. Ni rastro de él. Ni de sus ropas que andaban en la secadora. Con exquisito orden, sobre la cama dispuso la ropa que le proporcioné la noche antes. En la mesita de noche dejó una nota que decía así:
Ha sido usted muy amable conmigo. Más de lo que nadie lo ha sido durante estos últimos años. Gracias por su hospitalidad y por respetar mi silencio. Siga siendo un hombre bueno pues lo demás es vanidad. Discúlpeme por no despedirme. Ahora, he de seguir mi camino.
Eternamente agradecido,
Antoine
Aquel domingo me levanté con una extraña sensación, como si previera algún infortunio. Mientras desayunaba ojeaba la prensa regional por internet y una foto de Antoine, en la sección de sucesos, casi me hizo derramar el café en el suelo. Un par de semanas había transcurrido desde que estuvo en mi casa. He aquí un extracto del artículo de prensa:
Antoine Dubois Moreau, ciudadano francés, dado por desaparecido hace cincos años, fue hallado muerto a primera hora del pasado viernes. Según ha podido saber este diario, se baraja la hipotermia como la causa más probable del fallecimiento. No llevaba documentación alguna pero, gracias a las pesquisas de la policía y de la embajada de Francia en Madrid, se ha podido determinar su identidad. El Sr. Dubois era un prestigioso cirujano cardiovascular del Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière. Su hijo, Belmont Dubois, aquejado de una grave afección cardiaca, murió en el quirófano
mientras era operado por su propio padre. Antoine Dubois fue visto por última vez en el sepelio de su hijo.
Esta historia, real o figurada, me enseñó lo que siempre intuí. Que nadie es siempre alguien. Alguien con una maleta henchida de muescas dolorosas. Alguien que, envuelto en mantas y cartones, esconde heridas que no acaban de cicatrizar jamás. No son invisibles. Son nuestros ojos los que miran pero no ven. Una sociedad indolente y superficial que atisba fracaso y debilidad donde hay extenuación y cruces. Tal vez Antoine no tuvo valor para acabar con todo y decidió morir poco a poco, día a día; ante la indiferencia de quienes, con desmedido optimismo, nos hacemos llamar personas.
Me gusta pensar que Antoine descansa ya en paz, junto al alma que voló desde el quirófano y que, imagino, jamás le guardó rencor alguno.
Feliz Navidad y que el Niño, que jamás nos mandó infortunios, nos colme las llagas con su presencia.