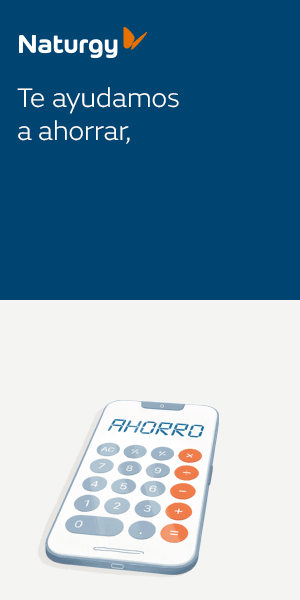Caben ya pocas dudas acerca del mayúsculo reto global que implica la inmigración, ahora de vuelta a la primera plana de noticias y titulares, Aquarius mediante. Para empezar, sería recomendable que la improvisación y el marketing no guiaran la actuación política en un tema tan serio como el que nos ocupa. Ninguna política de inmigración que carezca de los imperativos criterios de coordinación y previsión puede prosperar.
No son pocas las voces que critican al gobierno español por el dizque efecto llamada que la acogida de los inmigrantes que transporta el Aquarius puede suponer. Otros aplauden la decisión y afirman que España puede diseñar por sí misma una política de inmigración inclusiva de espaldas a la Unión Europea. Algunos aprovechan la ocasión para sacar a la luz su íntima seducción por las fronteras y para pedir más y mejores controles o, incluso, un cierre definitivo de las mismas. Caiga quien caiga. Otros nos cuentan que no debería haber ningún límite para la libre transacción de capitales y de personas, aunque se cuidan mucho de explicar qué personas tendrían realmente libertad plena de movimientos si los capitales encontrasen aún menos cortapisas que las actuales para su deslocalización.
Si nos aproximamos a la situación con el mínimo rigor exigible, cabría comenzar por lo obvio. Las fronteras suponen, todas y sin excepción, un cierto enclaustramiento del espacio de ciudadanía. Y eso en el mejor de los casos, en el supuesto de que el enclaustramiento que dibuja la frontera no implique una doble acepción opresiva, por cuanto constriña el espacio político donde se es titular de derechos, y, además, como ocurre en no pocos de los países desde donde miles de personas huyen en masa, porque ese espacio político no respete los estándares democráticos más básicos. Aclaradas las bases, cualquier intento de ampliar el espacio político que delimita una frontera, para que el número de ciudadanos que englobe sea mayor, resulta esperanzador. Ése y no otro es el mejor latido de Europa. La extrapolación de la ciudadanía democrática más allá de una frontera, más allá de cualquier frontera.
Sin embargo, la expansión del perímetro de ciudadanía no es suficiente. Resultaría condición sine qua non para que estuviéramos ante una verdadera conquista civilizatoria la garantía de que ese perímetro que engloba la frontera sea un espacio sano, limpio de atavismos étnicos e identitarios. Quienes pretenden crear fronteras basadas en el fragor de las identidades únicas y excluyentes, monolíticas, uniformes y totalizadoras, abocan a la implosión de la convivencia cívica y democrática. El laicismo identitario no es, por supuesto que no, un capricho o una licencia retórica, sino la garantía de que la frontera, siendo un mal necesario, al menos no suponga un escollo perentorio para los derechos, sino una delimitación espacial en su ejercicio. Latiendo siempre en su génesis la posibilidad de superación, la potencialidad de extrapolar nuestra condición de ciudadanos al mayor número de personas posibles, la capacidad de minorar de la forma más ambiciosa el número de extranjeros a los que una frontera – el lado malo de la frontera – priva de garantías y derechos.
Ese horizonte de máximos es el que no entienden los que viven perentoriamente abducidos por el brillo oscuro de la frontera, quienes se entregan al ensimismamiento respecto de los hechos fortuitos y casuales de la biografía o la biología. Salvini o Puigdemont, tanto da. El Frente Nacional de aquí o de allá, la ultraderecha nacional-identitaria que, en la sublimación de la idiotez, a veces se autoproclama izquierdista. Quienes fantasean con la regresión jurídica hacia los rigores del ius sanguinis, como si las fronteras debieran servir para enclaustrar nativos enraizados a sus orígenes, y no ciudadanos de pleno derecho, con independencia de los avatares natalicios de cada cual. Como si Marine Le Pen fuera más y mejor ciudadana francesa que Mamoudou Gassama. Todo lo contrario si nos tomamos en serio la civilización. De eso va el ideal democrático, la herencia más emancipadora de las revoluciones ilustradas: la defensa de los espacios políticos cimentados en unas reglas racionales, justas e iguales para todos, sin excepciones ni privilegios con arreglo a la identidad, color, raza o renta.
Las fronteras, producto de decantaciones históricas plurales como guerras, tratados, enlaces matrimoniales y sangre, en especial mucha sangre, no son un bien superlativo, como los xenófobos de cada rincón repiten a diario. Pero tampoco podemos acometer su superación con frivolidad infantiloide. Uno de los peligros más reales que enfrentamos, en esta hora de micronacionalismos egoístas y particularismos miopes, es la tentación de admitir la fragmentación arbitraria de los Estados-nación en pequeñas parcelas políticamente irrelevantes – pero fiscalmente apetecibles para los enemigos de la solidaridad -, ahormadas en torno a patrones identitarios y excluyentes. Tamaña aberración es comparable a la obstinación xenófoba de quien preconiza proscribir la expansión de ciudadanía a los extranjeros que se juegan la vida para acceder a la misma, aunque en aquel caso con un plus de perfidia, pues se persigue desproveer de ciudadanía y convertir en extranjero a quien ya es ciudadano.
También quienes tiran por elevación yerran de forma palmaria. Porque pretender acometer una política de inmigración inclusiva y sin controles en un solo Estado es tan utópico como pretender revertir la política económica neoliberal de la Unión Europea por tu cuenta y riesgo. Puede ser loable en cuanto a las intenciones, pero es irrealizable. También pone al descubierto las miserias de una integración política que no ha sido tal. Frente al ensimismamiento fronterizo, se antoja ineludible dar una férrea batalla en Europa para la revisión a fondo e ineludible de las políticas comunitarias. El desiderátum es rotundo: o se acomete una profunda rectificación en la senda de la integración y armonización política, económica y fiscal, o la Unión Europea se revelara como un proyecto fallido.
Los retos globales no pueden asumirse de forma improvisada ni tampoco de forma individual. No pueden aplicarse políticas de integración mientras que otros se envuelven en la bandera del nacionalismo más recalcitrante para propalar racismo y desprecio por la solidaridad. Las responsabilidades solidarias no pueden devenir mancomunadas o directamente individuales a discreción, cuando interesa a los socios menos dados a reconocer sus deberes y obrar con responsabilidad. En el fondo de la terrible crisis humanitaria se vislumbra una crisis estructural que debilita los cimientos de un proyecto necesario, un proyecto hermoso que no puede verse relegado a la nociva caricatura que anhelan algunos poderes económicos: la de un mercado desregulado y asimétrico donde siempre ganan los más fuertes.
En contraste con demasiadas partes de nuestro planeta, asoladas por la miseria, el hambre, la intolerancia y las masacres, Europa sigue suponiendo un resorte de esperanza. Esperanza que solo cristalizará en realidad tangible si no permitimos que las políticas miopes y particularistas siembren el germen de su autodestrucción, y malbaraten así las mejores bases que alumbraron su nacimiento. Hoy ante el mundo se exige una respuesta coordinada y racional, justa y equitativa, a demasiados retos ineludibles. Entre ellos, descollando en importancia, una decisión trascendental sobre la inmigración. Coordinación, previsión y ciudadanía deberían ser los tres presupuestos que estructuren la respuesta. Sin perder la brújula ni el horizonte, que no es otro que el de una lucha incesante por un mundo más justo y más libre. Un mundo con menos fronteras que separen supuestos nativos de presuntos extranjeros e inmigrantes. Un mundo que englobe, en espacios políticos democráticos, funcionales y ampliables, verdaderos ciudadanos.