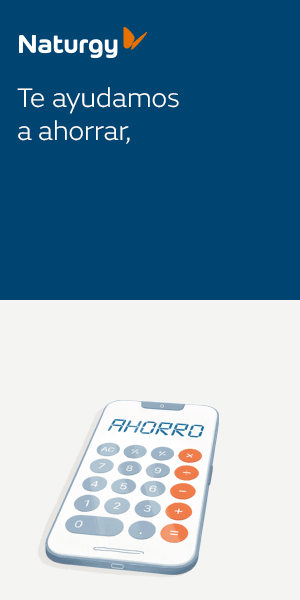Ha sido llamada la Inaccesible, la Non Trubada, la Encubierta, la Encantada, la Furtiva, la Oculta, la Escondida, la Perdida. Sin embargo, su nombre es lo de menos porque casi nadie sabe que existe, porque cada uno que la conoce la llama como quiere, porque quien la encuentra no vuelve y, sobre todo, porque ni siquiera aparece en los mapas y se halla en ese inefable anhelo por encontrar la tierra prometida de los afortunados, allá donde el tiempo y la muerte no llegaran nunca.
Durante generaciones ese empeño se situó en las fabulosas islas atlánticas. Fueron muchos quienes las imaginaron mas pocos los navegantes que se atrevieron a bogar entre las brumas y los celajes del horizonte para llegar a ese lejano más allá: así lo describieron los cronistas de Indias y hasta el mismísimo Colón. Esta isla se aparece y desaparece en un remedo semejante a la danza de las estrellas: esa armonía que gobierna las distancias, las proporciones y los movimientos del universo cual si fueran intervalos musicales.
Fue Ferécides de Siros quien habló de la armonía de las esferas y fue también quien dio noticia de esta isla por primera vez. A pesar de que su obra se perdió, sabemos, gracias a Pitágoras, que señaló que la isla se encontraba en los confines de la Tierra conocida y se trataba del jardín que Hera tenía junto al Atlas. Allí, rodeado por granados, barbusanos, tabaibas, viñátigos, tilos, laurisilvas, brezos, fayas, jaras, tajinastes y retamas un único árbol daba manzanas doradas que proporcionaban la inmortalidad. No fue a otras que a las Hespérides a quienes se les encomendó la tarea de cuidar del árbol, pero, incapaces de domar el instinto, solían tomar la fruta para sí mismas. Hera, con ojo avizor, también dejó en el jardín un dragón de cien cabezas llamado Ladón como custodio. Toda esta memoria se perdió con el tiempo y solo quedó el afán de llegar a una isla maravillosa, perdida en el Atlántico.
El último en llegar en una balandra había sido Gaspar Domínguez, capitán y vecino de Santa Cruz, hasta que llegué yo, marinero de agua dulce, para entender lo que en una vida no había aprendido de mi abuela. Creer que San Borondón era una isla mágica fue durante mucho tiempo campo común de la historiografía clásica: bogar por la tierra de los sueños, vivir en la geografía de los visionarios y de los náufragos. La verdadera naturaleza de este pedazo de tierra no tiene tanto de singular: solo que hay que saber atinarle para arribar y probar que San Borondón existe.
Después de una larga travesía, entre el Caribe y el Atlántico, pasando por las Azores, Madeira, El Hierro, llegué a San Borondón. El mío era un barco viejo, de esos con escafandra, trinquete, mayor y mesana. Fue todo uno: hacerme mar adentro y verme bajo un manto de abullonadas nubes, admirar la luna, beber el ciceón, recostarme, cerrar los ojos y comenzar a sentir primero el vaivén y después el zarandeo de la noche.
Me vi chico bajo el manto celeste, en aquella oscuridad irreal, alucinante, que palpitaba como un espejismo del pasado –un pasado que se me antojaba inaccesible, remoto y casi perdido. Bajo aladas formas fantásticas, le atiné al difícil arte de cantar viajera. Tomé la escafandra, me la puse y me hundí con más fe que esperanza y allí encontré bosques de laureles y brezales. Tras un tiempo que no pude determinar, desperté azorado de hambre y empecé a deambular bajo las aguas. En lo más profundo de esa oscuridad acuosa, apenas iluminado por unos rayitos de luz, comencé a adivinar un narciso que se mecía caprichoso junto a unos sargazos. Me acerqué de a poquito para verlo mejor. Cuando ya lo tenía a mi alcance el mar se embraveció y adiviné en lontananza el volcán de La Palma y fui a dar a los Roques de Salmón en El Hierro donde anduve refugiado entre lagartos que se me hacían dragones.
Volví a sumergirme y a sentir el zarandeo del mar. Al intentar asirme a algo tangible arranqué el narciso y la tierra se abrió. Me vi en Eleusis, bajando con Perséfone al Inframundo. Sin los fardos de lo cotidiano, se fueron meciendo velos y velos de fina gasa hasta que llegué a la nada oscura, al silencio, al vacío, a la calma. Creí ver a Deméter en Telesterion. Pausadamente un haz de luz se fue haciendo grande hasta conseguir cegarme, y de la nada oscura resurgió otra vez la vida –una vida real, inmarcesible, esplendorosa, de milagros cotidianos, de alegrías, de caricias lejanas, donde algunas veces la magia se revela y nos atrapa.
No fue sino hasta que llegué a la isla de San Borondón que comprendí lo que quería decir mi abuelita con esas frases suyas tan floridas que repitió a diario en los últimos años de su vida: “Marineros somos y en el mar andamos” y “Arrieros somos y en el camino nos encontraremos”. Tuve que marchar lejos, perderme en ese refugio de dragones y terminar naufragando.
Esas frases de mi abuela coincidieron en el tiempo con otras de no menor significación como “Yo de este invierno no paso”. Así era ella. Se me dibuja una sonrisa al recordarla aunque apenas pude ni conocerla. Aunque eso no es lo peor, lo verdaderamente trágico es que se me olvidó el tono de su voz y hasta el color de sus ojos. Recuerdo sus palabras y su presencia, la misma que aún hoy no me ha abandonado.
Fíjense lo arrecha que era mi abuelita, que pasaba primavera tras invierno, otoño tras verano, con una salud de hierro que hacía temblar al médico del pueblo. Cuando don Fermín Díaz Arjona nos veía llegar a la consulta se echaba a temblar y preguntaba sin despegar la vista de un cuaderno sin notas que garabateaba impaciente: “¿Qué tal, Encarnación? ¿Algún nuevo achaque?”. Y es que todo hay que decirlo: mi abuelita, Mama Chon, siempre fue muy sabia y un poco hipocondríaca. Aunque, claro, esto como todo está abierto a interpretaciones. De hecho mi abuelo, Papa José, le solía decir otra cosa: “eres como tu hermana, sor Patrocinio, que no sabes llamar a las cosas por su nombre; lo tuyo se llama vejez, a ver si te enteras”. Pobrecita mi abuela, que no se quería hacer a la idea de que se iba a morir. Se pasó los últimos veinte años de su vida muriéndose y solo le tomó un ratico terminar de morirse: se acostó a tomar la siesta y no se levantó más.
Fue en la orilla de la Cala de los Judíos donde me di cuenta de que volvía a estar con mi querida Mama Chon y, además, en la tierra prometida de los afortunados, en el jardín de Hera. Allí mismito, donde puse el pie por primera vez en esta isla fugitiva, mojándome los pies, reímos, cantamos, celebramos nuestra victoria, recordamos nuestras travesías. Fue allí donde nos volvimos a encontrar. Sí, donde el mar se mece entre las rocas y nunca descansa, en el hondón la Huerta del Carmen, allí entre la bahía y los dos cabos, allí nos vimos y allí mismo nos despedimos. En el encuentro, el cielo azabache nos regaló una estrella fugaz que se quedó atorada para siempre justo en el momento en que Bautista apretó el botón de la máquina de retratar –como ella decía. Los milagros claro que existen y cuanto más lejos son más grandes. No obstante, allí se quedó con nosotros para siempre: la estrella, Jesús y Mama Chon. Ese encuentro fue también nuestra despedida. Tal vez los recuerdos se los haya llevado el ventarrón que no nos rehúye y nos acecha a ver si nos atina. Afortunadamente me quedé con Jesús.
Hablo con la confianza del que sabe y conoce: por eso les tengo que contar que aquella fotografía no la llegué a ver por mucho tiempo. Se quedó cautiva en un grimorio que habría de encontrar el día que viré y giré y volví la cabeza hasta encontrar la luz que se escapaba por la puerta del vestidor. Me había despertado inquieto después de soñar que viajaba sobre los hombros de un gigante por una una tierra sin caminos ni horizontes, una llanura espesa poblada de ninfas y de sombras.
Al abrir por fin los ojos la mañana trasojada se extendía por la habitación en suaves riachuelos de luz. Desde la cama, su figura sin cuerpo no era más que una silueta mientras hablaba. Pasé la mano sobre las sábanas y no pude tocar nada. Al aguzar la vista pude comprobar su cuerpo en la penumbra que apenas dejaba adivinar sus formas. Una vez más se había levantado como las ninfas, para reconocerse, con la confianza de la costumbre y la costumbre de la confianza. Al notar que la observaba terminó por romper el silencio y preguntó lo que tantas veces me había preguntado en esos últimos días.
-¿Las tetas me han quedado bien?
-Sí, te han dejado unos pechos preciosos.
-¿No se nota mucho que son de mentira? ¿A los hombres nos les gustan más grandes?
-Son perfectos.
Entonces se palpaba por todo lado como zahorí buscando agua para encontrarse la cuadratura del círculo y seguir preguntando como el que espera una respuesta unívoca y verdadera. Aquello era la geografía del amor esquivo.
-¿Las mujeres de verdad no los tienen más grandes?
-Jesús, cariño, tú eres una mujer de verdad. Según lo veo yo tú eres dos veces mujer.
Entonces rompió a llorar sin saber muy bien si era de alegría o de tristeza. Yo la había conocido en los baños del Aguamarina donde, al entrar yo y salir ella, me espetó “pero tú qué te has echado para tener ese pelo, ¿gomina o petróleo?”. Creo que debería haber nacido en Londres para codearse con su adorada Siouxsie, pero Dios, en su infinita sabiduría, la envió a Píñar y luego a Puerto Escondido, llegando a la cantina para conocernos y hacernos sonreír cuando a veces se confundía y se metía en el baño de hombres porque su alma era tan grande que Dios nuestro Señor, en su eterna gracia, le otorgó el don de que dos almas habitaran su cuerpo.
-Neumática y bien dotada. Así soy, ¿no? –decía una y otra vez mientras se enjuagaba las lágrimas.
-Sí, como la Agrado.
-Bueno, solo que yo soy más como la perra andaluza –y se echaba a reír. Las películas son otra forma de transformismo.
-Sí, como las novelas y las biografías.
-No me vuelvas a llamar Jesús.
Tras dejar algo bien escrito con letra nerviosa en la fotografía, Jesús la besó y la dejó a buen recaudo en el libro de los hechizos, junto a las cruces de Guadua, entre Bienvenido y Matías. Aquel retrato desvaído por el tiempo me haría recordar el porvenir. Porque hay veces que el porvenir viene de la memoria. Y la vida de la muerte. Y la muerte de la vida. Eso lo descubrí al poco de llegar a San Borondón y, esa misma noche, lo que habría de sucedernos. Nuestra fotografía se quedó como esa estrella, ahogada en el grimorio, junto a las candelarias y los viajes, y con la incerteza de saber si nosotros también nos habríamos quedado atrapados en el tiempo.
-¿Y cómo te voy a llamar a partir de ahora?
-¿Cómo? Perséfone, como la ópera.