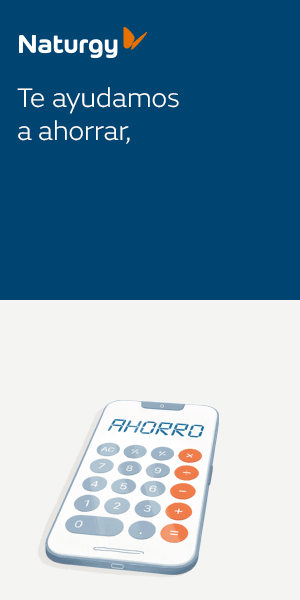Apenas tenía unos días de vida cuando la campana de la iglesia repiqueteó para convocar a los paisanos del pueblo a la fiesta del bautismo de su nuevo miembro, que era yo. Contaba mi madre, que en el mismo instante en el que el badajo golpeaba las gruesas paredes de bronce, rompí a llorar con tanta fuerza y energía, que por un momento dejó de oír las campanadas de música celestial enmudecidas por mi desconsolado gemido.
Nuestra casa era la más próxima a la iglesia. Se podría decir que éramos vecinos del templo, del párroco, de la cigüeña, que todos los años regresaba a su nido haciendo el campanario de la iglesia de mi pueblo el más bonito del mundo; y por qué no decirlo, también vecinos del cementerio, veinte metros justo en frente de la iglesia.
La iglesia era para mí un lugar extraño que olía a incienso y sonaba a madera vieja; en el que hacía siempre frío; en el que no se podía correr, ni hablar, ni reír, ni tocar nada salvo el agua bendita. Un sitio aburrido, sobre todo cuando Don Vidal sermoneaba de espaldas en el altar con discursos incomprensibles para un niño. Sin embargo, los martes por la tarde eran diferentes. Las mujeres del pueblo se reunían en el interior del templo para fregar el suelo, espantar el polvo de los santos o colocar algunas flores nuevas de primavera mientras comentaban los últimos chismes acontecidos en el lugar.
A mi me encantaba acompañar a mi madre, porque mientras ella trabajaba yo subía los crepitantes escalones que conducían al coro desde el que la vista era privilegiada, me colaba en el altar imitando a Don Vidal, curioseaba por la sacristía y si la botella de mistela había quedado a la vista echaba un trago a escondidas, o me escapaba al cementerio que estaba justo al otro lado de la pequeña plaza a repasar ensimismado los epitafios de los niños allí enterrados, mientras imaginaba que algún muerto viviente resurgiría en cualquier momento rompiendo los montículos de tierra alineados en el suelo. Una vez agotados todos los fenómenos sobrenaturales que mi mente era capaz de componer, me sentaba en la plaza de la iglesia, alzaba la vista y ensimismado soñaba con escalar algún día la torre del campanario, tocar la campana y asomarme al nido de la cigüeña.
El día que cumplí once años Don Vidal se me acercó, tomó mi mano y depositó sobre la palma una llave de bronce oxidado de dimensiones sobrenaturales.
– Mañana a media mañana sube al campanario y toca a misa, me dijo.
Me quedé pasmado, sin saber qué hacer ni que decir. Solo cogí la llave y salí corriendo en busca de El Cojo. Habíamos soñado tantas veces con subir al campanario que era imprescindible que lo hiciéramos juntos.
Al día siguiente a la hora señalada, encajé la llave en el picaporte de la diminuta puerta de madera bajo la atenta mirada de Candy y la giré. Tuvo que ayudarme porque con los nervios yo no era capaz de encontrar el punto en el que la gigantesca llave abría la pequeña puerta. Mientras volteaba el mecanismo, estoy seguro que ambos imaginamos el túnel al final del cual aparecería un maravilloso jardín. Quizás también pensamos que la puerta era demasiado pequeña, o nosotros demasiado grandes y que sería imposible entrar. Todo fue mucho más sencillo. Atravesamos la portezuela y cogidos de la mano comenzamos a subir la claustrofóbica escalera de caracol.
– ¿Cómo es posible que Don Vidal quepa por estas escaleras? Dijo Candy, que como el más valiente de los dos, encabezaba la expedición.
El sacerdote era grande y gordo y nosotros pequeños y delgados; sin embargo, a medida que avanzábamos teníamos la sensación de que la escalera se estrechaba y la espiral se alargaba. Los peldaños sonaban a madera vieja, como la iglesia, olía a incienso y humedad y solo dos o tres diminutas ventanas hacían claroscura la escalinata. Llegamos al final, salimos de la torre y sin tiempo para más nos topamos con la campana. ¡Era enorme! La campana, el nido de la cigüeña y la cigüeña. Todo adquirió una dimensión distinta que se reafirmó cuando asomados a la cornisa y vimos a la gente que caminaba por la plaza, como diminutos puntos negros sobre el suelo.
Las dimensiones del instrumento eran alucinantes comparadas con nuestros cuerpecitos. Lejos de intimidarnos, El Cojo y yo cogimos la cuerda y tiramos de ella con toda la fuerza que juntos fuimos capaces de generar. En el primer intento la campana apenas se balanceó. Candy y yo nos miramos perplejos, pero lo intentamos de nuevo una y otra vez hasta que por fin la hicimos sonar.
Pese a que la iglesia era un lugar frío, aburrido, inquietante y a veces inverosímil, ese día cambió. Se que las campañas tocaron flojas, arrítmicas y asincrónicas. Ni Candy ni yo fuimos capaces de armar una melodía medianamente métrica, pero disfrutamos como nunca, aunque nadie entendiera el sentido del repiqueteo. La gente acudió a la puerta de la iglesia, a ver qué ocurría.