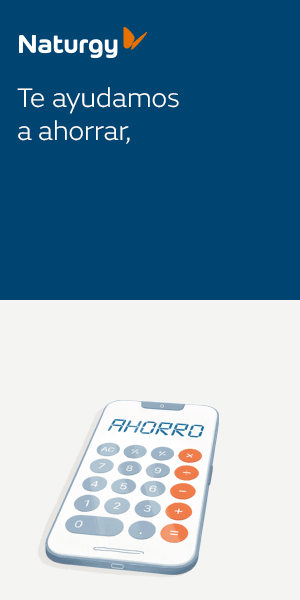Hace unos cuantos años en nuestro país se planteó la posibilidad de implantar una asignatura curricular de Educación para la Ciudadanía. El ensayo no dejó de ser errático y, a la vista de sus resultados, cabe concluir que los réditos obtenidos han sido bastante pobres. Con ocasión de la propuesta que el gobierno socialista de entonces, no fueron pocas las voces del espectro social y político más conservador que reaccionaron con virulencia contra el intento del Estado de inmiscuirse en la formación moral de los niños, la cual debía corresponder, según tan autorizadas voces, a la esfera privada y familiar de cada estudiante.
No negaré desde aquí que, desde el principio, se divisaron costuras en el diseño de la asignatura, a pesar de la impecable explicación y defensa que de la misma hizo Fernando Savater. No se trataba, como los críticos vociferantes sostuvieron, de estigmatizar a las familias ni de crear doctrina moral de ninguna clase, sino de hacer de la educación pública lo que nunca debió dejar de ser: un eficaz instrumento contra la fatalidad social – volviendo a Savater -, que impide que los hijos de los pobres sean pobres, y los hijos de los ignorantes, ignorantes. No sorprendió, ni siquiera entonces, la estruendosa respuesta del lobby ultraliberal, ese que fantasea con el cheque escolar y con la reducción de la educación pública a la mínima expresión, susceptible de integral aniquilación (en contra, paradójicamente, de lo que los mejores teóricos liberales siempre propusieron), ni tampoco la del rancio conservadurismo clerical, el mismo que propugnaba, con idéntica virulencia al bloqueo de la asignatura de marras, el patrocinio de una asignatura de religión evaluada, sin entender bien las implicaciones reales de una democracia lacia, esto es, de una verdadera democracia.
Con todo, no fueron éstos los únicos que erraban al interpretar la propuesta curricular como un indigno ejercicio de intervencionismo moral de un ente extraño y pérfido en la libre conformación de voluntades de los alumnos. Incluso los que defendieron su implantación, en especial los responsables de articular un relato que explicara en qué debía traducirse realmente aquello, patinaron estrepitosamente cuando comenzaron a dar un barniz pueril y repleto de pensamiento mágico al asunto. Claro que esta asignatura suponía y supone una injerencia pública en la formación de los alumnos, como por otra parte la educación pública en su conjunto. Precisamente porque sin injerencia de ámbitos y esferas diferentes a las de la familia en la formación que recibimos para alcanzar nuestra condición de ciudadanos de pleno derecho, nos veríamos abocados a movernos en un mundo de cartas marcadas a perpetuidad, donde los condicionantes familiares, sociales y económicos que existen se terminarían convirtiendo en verdaderas celdas de la predestinación, de las que sólo podrían escapar unos pocos héroes naturales. Y, como bien sabemos, una sociedad basada en héroes y no en ciudadanos es una sociedad verdaderamente fallida.
Hoy, varios años después de aquello, se suceden los hitos que demuestran la necesidad de tomarnos verdaderamente en serio una formación que vaya más allá del surgimiento de buenos profesionales; una educación que persiga sin descanso la formación de verdaderos ciudadanos.
Tal vez una Educación para la Ciudadanía que no fuera mero postureo y que no renunciase a acometer una profunda formación cívica de nuestros alumnos, permitiría introducir en la sociedad algunos automatismos hoy relegados a la pura marginalidad. Nos encontraríamos, por ejemplo, con una conciencia real de la participación política que no despreciara de antemano a los políticos como si éstos fueran una clase especial ungida de potestades seculares, indefectiblemente predeterminadas hacia la mala gestión y la corrupción. Una verdadera educación cívica posiblemente nos permitiría darnos cuenta de que los políticos profesionales que elegimos no dejan de ser un fiel retrato de la sociedad que los vota, y nunca son marcianos venidos del más allá, o, por lo menos, no más marcianos que los electores despistados que les otorgan una responsabilidad cuya fiscalización luego olvidan. La democracia exige participación activa de los ciudadanos en la política, puesto que la política abarca todos los ámbitos de nuestras vidas y, en última instancia, si los políticos electos desbarran o gestionan pésimamente, es bueno que asumamos nuestra responsabilidad de votar a otros o, por qué no, de ofrecernos nosotros mismos como alternativa.
Una verdadera Educación para la Ciudadanía debería tener como objetivo primordial la formación de ciudadanos responsables a los que el cumplimiento de la ley no les parezca una tediosa cuestión metafísica. Resultaría altamente saludable que todos supiéramos lo que representa la ley en una democracia, en especial su función de antídoto contra los abusos de los poderosos, aquellos que suelen anhelar la inexistencia de leyes consensuadas por todos para poder imponer, sin mayores inconvenientes, su arbitraria voluntad. Imaginen cuántos problemas nos habríamos ahorrado si operase en España una verdadera conciencia de ciudadanía que disipase tantos espurios lugares comunes, como los que apuntan a una ciudadanía basada en misticismos identitarios, étnicos o religiosos. Si desde pequeños se nos enseñara que las leyes están para cumplirse aunque no nos gusten – incluso, se pudiera estudiar qué es verdaderamente la objeción de conciencia y la desobediencia civil, para diferenciarlas de burdos ensayos populistas que caen más bien del lado de la discrecionalidad autoritaria – y se nos inculcase que somos todos ciudadanos de un Estado de derecho con iguales derechos y deberes, más allá de nuestra vecindad civil o identidad particular, seguramente la sociedad española tendría hoy anticuerpos suficientes para enfrentar con éxito tantas amenazas.
Una verdadera Educación para la Ciudadanía nos enseñaría que todas las religiones e identidades son respetables… siempre y cuando se amolden a los valores constitucionales y democráticos reflejados en las leyes. Por eso es imprescindible una radical separación Iglesia-Estado y la desintoxicación de la esfera pública de los mantras nacionalistas que persiguen establecer grados de ciudadanía, entre unos pocos ciudadanos de primera (ellos), titulares de todos los derechos, y todos los demás, convertidos en ciudadanos de segunda, nativos, o extranjeros sin derechos de ninguna clase. Cuan necesario resultaría interiorizar que el laicismo no constituye una postura antirreligiosa, sino precisamente la garantía de las creencias o no creencias de cada ciudadano. Qué decir de la imperiosa necesidad de asumir la separación entre responsabilidad política y jurídica, sin caer en embrutecedoras pulsiones antidemocráticas que aniquilen de facto la presunción de inocencia. O interiorizar, al mismo tiempo, que en un sistema democrático son los representantes quienes deben rendir cuentas a los representados, y no al revés. Una Educación para la ciudadanía tomada en serio apelaría, en fin, a una institucionalidad fuerte e higienizada, con unos pesos y contrapesos operativos y funcionales, como condición necesaria del progreso material de las sociedades.
Me perdonarán ustedes por la insistencia en estas obviedades, a buen seguro sobradamente conocidas por todos. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en que una suerte de amnesia generalizada sobre las mismas se apodera del ambiente y lo enturbia. Convendremos que, si nos tomáramos en serio la formación cívica, sería conveniente que ampliásemos su horizonte fuera del perímetro de nuestras aulas y más allá de nuestras fronteras. Presidentas de Comunidad Autónoma, presuntos políticos de izquierdas, antilaicistas furibundos, varios prelados, todos los dóciles ante el nacionalismo, muchos comentaristas y algún ministro extranjero resultarían candidatos idóneos para matricularse en una asignatura de esta índole puesto que todos ellos, y no sólo ellos, necesitan entender de una vez por todas de qué va eso de la ciudadanía democrática, clave de bóveda de nuestro futuro.