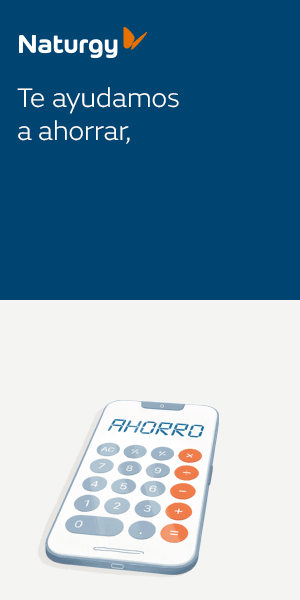Se cumplen cuarenta y cinco años de la muerte de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, al tiempo que triunfaba un golpe de Estado en cuya génesis confluyeron los intereses de la oligarquía chilenas, la derecha más reaccionaria, el ejército y el inestimable apoyo de la administración estadounidense presidida por Nixon. Lo que vino después es bien conocido: una dictadura militar especialmente concienzuda a la hora de vulnerar derechos humanos y derramar sangre inocente.
Salvador Allende llegó al poder por métodos democráticos. Junto a sus credenciales socialistas, siempre profesó una gran confianza en la institucionalidad chilena. No ocultó su ambición de transformar la sociedad capitalista, de superarla, de alcanzar una sociedad justa e igualitaria, pero nunca aceptó que para tal fin valieran las armas, la vía insurreccional o la fuerza. Creyó y confío en los procedimientos democráticos, en el respeto a un sistema pluralista, en el juego parlamentario y en la batalla dialéctica. Incluso en los momentos más delicados de su gobierno, como luego contó alguno de sus ministros, cuando ya era imposible dejar de advertir el golpe en ciernes, el presidente Allende mantuvo inquebrantable su confianza en la lealtad de los militares, en la lealtad constitucional de todas las instituciones chilenas. Falló su juicio – resulta sencillo afirmarlo a posteriori – pero el legado que nos deja su convicción es inmenso.
Las lecciones de su gobierno y del derrocamiento del mismo por la fuerza siguen vivas, muy vivas, cuarenta y cinco años después. La pregunta central sobre la que versa la política es la que interroga sobre el poder, y más concretamente la que nos pregunta sobre las concretas esferas donde ese poder se halla residenciado. Con frecuencia, se abusa de una ficción, liberal para más señas, que tiende a interpretar que el poder es visible y se manifiesta únicamente en el Estado y sus instituciones. Según esa visión, sesgada y reduccionista, el poder político debe reducirse a su mínima expresión. El presidente norteamericano Ronald Reagan lo explicó en su día con meridiana claridad: «las palabras más aterradoras en la lengua inglesa son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar». La ficción se complementa con la supuesta transferencia de ese poder a los ciudadanos. Cuanto menos Estado hubiera, más poder tendrían los ciudadanos. Huelga decir que tal reduccionismo es falso, porque el mercado concebido como orden espontáneo autorregulado provoca profundos desequilibrios y asimetrías en la acumulación de ese poder. En última instancia, la naturaleza de la democracia es profundamente intervencionista y casa mal con el abstencionismo liberal.
La identificación del poder con los Estados fundamentaría, por tanto, la prescripción liberal de constreñir el poder político, llegando incluso a proponer, en sus modalidades más dogmáticas, la reducción del Estado a su mínima expresión (o su desaparición). Esta cosmovisión no deja de ignorar que el poder político no es más que una manifestación en ocasiones tangencial del poder real. En la sociedad capitalista, es innegable que existen poderes económicos y financieros que se manifiestan en determinadas instituciones, superestructuras, empresas, familias o personas concretas que, con sus determinaciones y su posición dominante, marcan el curso de los acontecimientos. No significa esto que el poder político desempeñe siempre un papel testimonial, pero sí es cierto que atribuirle potestades omnímodas supone una sobrevaloración de sus potencialidades reales. O, lo que es peor, una minusvaloración a veces espuria y deliberada de aquellos otros poderes menos visibles pero más hegemónicos. Con ocasión de la última crisis financiera internacional, hemos podido comprobar cómo los Estados han sido conminados a pasar por el aro de la disciplina presupuestaria por instituciones financieras transnacionales, y cómo las políticas de austeridad implementadas han sido un contrato de adhesión frente al cual poco ha importado la voluntad de los ciudadanos. Así el caso griego y cómo tras el triunfo de Syriza, las políticas de recortes y austeridad siguieron inalteradas su curso.
Volviendo a Allende, el ejemplo chileno permite visualizar con clarividencia cómo determinados poderes en la sombra, no sólo económicos o financieros, también políticos o híbridos, nacionales o internacionales – oligarquías privilegiadas incapaces de aceptar que la deliberación y participación democráticas mermen un ápice el ámbito de discrecionalidad de sus privilegios -, en ocasiones reaccionan con virulencia cuando el curso de los acontecimientos pone en cuestión su statu quo. Obviamente el gobierno de Salvador Allende cometió errores, tal vez el mayor minusvalorar el verdadero poder de las oligarquías, el soporte internacional que a las mismas prestó EEUU y la potencialidad golpista de las fuerzas armadas. La confianza en la institucionalidad democrática chilena pudo más que los naturales recelos ante la reacción, perfectamente organizada desde los compases iniciales del gobierno Allende.
Es preciso que recordemos el ejemplo de Allende no para extrapolar el programa marxista de su gobierno al contexto actual de 2018, sino para calibrar en sus justos términos la verdadera naturaleza del poder y sus implicaciones menos visibles. Plenamente extrapolable es la lección que dejó al descubierto el obsceno golpe de Estado y la sangrienta y criminal dictadura pinochetista: los poderosos no siempre aceptan el resultado de las deliberaciones democráticas. La democracia, como proceso en permanente construcción, no es una foto fija ni una conquista imperecedera. Requiere de nuestro compromiso activo como ciudadanos. Nuestro voto no es suficiente. Nuestra participación enfrenta escollos difícilmente salvables. En la sombra aguardan poderes con frecuencia opacos, medidamente difusos para hacer de su fiscalización una empresa inalcanzable. Esos poderes han maniobrado a lo largo de la Historia – Chile es un ejemplo paradigmático – para romper la baraja democrática cuando los ciudadanos alzaron la voz en sentido contrario a su voluntad. El otro ejemplo plenamente vigente que nos deja Salvador Allende es la consecuencia y la honradez: entregar la vida defendiendo hasta el final sus ideales, la confianza en el sistema democrático, en las instituciones y en las leyes – dique de contención, aún en un diseño institucional liberal manifiestamente insuficiente, contra la arbitrariedad de los poderosos -, sin perder de vista el ideal emancipador del socialismo, la búsqueda activa de una sociedad más justa y digna, donde la brecha de desigualdad entre clases sociales desapareciese o fuese, al menos, reducida a su mínima expresión.
Cuarenta y cinco años después de la muerte de Salvador Allende, sigue vivo su legado, un legado político y ético que conviene no olvidar.