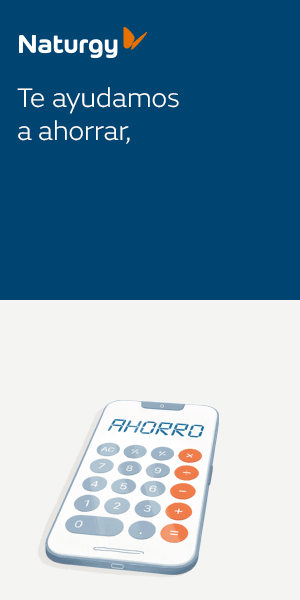Una vez entendido que Vladímir Putin no es la reencarnación de Stalin –como pretenden algunas mentes simples (véase Toni Cantó)–, sino más bien un feroz ultranacionalista, un oligarca que medra a la sombra de un globalismo capitalista decadente y un paranoico dispuesto a volar el mundo por los aires, conviene detenernos un momento para intentar entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y, obviamente, es preciso echar la vista atrás porque el presente y el futuro están ya escritos en el pasado y lo que nos dice la historia es que la guerra, como expresión máxima de la violencia humana, siempre llega como consecuencia de la crisis de las democracias modernas.
En la Europa de Entreguerras, una vez pasado el horror de las trincheras que dejó 17 millones de muertos y 21 millones de heridos o mutilados, hubo un momento en que parecía que una nueva conciencia despertaba en la humanidad. El presidente norteamericano Woodrow Wilson lanzó la novedosa idea de crear una asamblea general de países como instrumento para resolver los conflictos internacionales (la fórmula cuajaría en la Sociedad de Naciones de 1919) y las democracias occidentales, con las tres potencias de la época a la cabeza (Francia, Inglaterra y Estados Unidos), sintieron que su modelo de convivencia social, su sistema político, aunque imperfecto, era el único viable. El espíritu de aquel tiempo se resume en la conocida frase de Winston Churchill: “La democracia es el peor de los sistemas de gobierno con excepción de todos los demás”.
Las reglas del juego que evitarían cometer los mismos errores y atrocidades del pasado para mirar hacia adelante con garantías de paz y prosperidad estaban trazadas: elecciones generales que permitieran la alternancia en el poder, prensa libre, libertad de religión y pensamiento, igualdad de todos ante la ley, pluralismo político, legalización de sindicatos como instrumentos para defender los derechos de los trabajadores, circulación libre de personas y renuncia al terror, a la dictadura y a la guerra como forma de resolver los problemas. Un oasis de paz aparecía ante los ojos de los europeos tras siglos de batallas y sangrientas contiendas, tal como ocurriría también en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, en ambas casillas de la historia (1919 y 1945) los europeos caímos en el mismo espejismo. En ambos trances, los más trascendentales de la historia de la humanidad, llegamos a pensar que ya estaba todo hecho, que la libertad se había conquistado definitivamente y para siempre y que la historia había llegado a su final, como sentenciaría décadas después el errático filósofo chino aquel. Lejos de haber conquistado la paz, lo que ocurrió fue precisamente todo lo contrario: dejamos que las tensiones políticas se enquistaran, minusvaloramos la amenaza de las ideas totalitarias emergentes y de los regímenes autocráticos que se gestaban en la sombra. Ni siquiera en las tres potencias democráticas consolidadas tras el Tratado de Versalles (la avanzadilla del mundo libre y moderno) se profundizó en una democracia plena.
La primera revolución industrial del carbón dio paso a una segunda marcada por el petróleo con sus mismas contradicciones y desigualdades sociales nunca corregidas (aunque tímidamente se permitió la integración de los partidos de izquierdas como el laborista inglés, que llegó al poder en 1923). El capitalismo colapsó con el crack del 29 (primera fase de un terremoto que todavía hoy nos castiga con sucesivas réplicas), el colonialismo imperialista siguió funcionando para desdicha de los países pobres explotados, las ambiciones y conflictos territoriales entre estados rivales se multiplicaron en cada rincón de Europa y el ultranacionalismo expansionista fue propagándose de forma imparable. Baste como ejemplo que Francia, faro y guía de las democracias europeas emergentes, logró resistir solo a duras penas el fuerte empuje de los movimientos nacionalistas de corte fascista que como las Juventudes Patrióticas, la Cruz de Fuego del Coronel Rocque (antiguos combatientes de la Primera Guerra Mundial) y Solidaridad Francesa estuvieron a punto de hacer tambalear el Estado de derecho, tal como ocurriría en Alemania e Italia en los años 20 y 30. Ya sabemos cuál fue el final de toda aquella espiral ultra: la barbarie de los campos de exterminio.
Hoy pone la carne de gallina echar la vista atrás y comprobar como aquel escenario diabólico de entreguerras y la Francia de hoy de Marine Le Pen y Éric Zemmour se parecen como dos gotas de agua, lo cual nos permite concluir que cuando la democracia fracasa el nacionalismo impone la ley de la jungla, la ley del más fuerte, la ley de la guerra.
La Rusia de Putin es la consecuencia lógica de esa pugna secular entre libertad y totalitarismo. El triunfo de la revolución soviética de 1917 no fue sino una batalla perdida, otra más, de la democracia liberal, incapaz de implantarse en un país rebosante de campesinos y obreros que, sintiéndose explotados por la tiranía zarista de Nicolás II, abrazaron la revolución como única salida para seguir viviendo. Muerto Lenin, Stalin se alzó como hombre fuerte de la URSS sustituyendo la supuesta democracia popular del proletariado por una “monocracia popular” (soberanía en manos de uno solo) que acabó en purgas, genocidios, gulags y aplastamiento de aquellas repúblicas con entidad nacional y con ansias de libertad que como Ucrania terminaron cayendo, esclavas y oprimidas, bajo el yugo de la dictadura bolchevique.
Hubo que esperar hasta 1991 para que Gorbachov y su milagrosa perestroika acabaran con la pesadilla de un régimen totalitario que jamás pudo cumplir con la noble utopía marxista de lograr un mundo mejor regido por la justicia y la igualdad para todos. Por momentos parecía que el país dejaba atrás el fantasma del totalitarismo, entrando, esta vez sí, en la senda de la democracia. Se abrían hamburgueserías norteamericanas en la Plaza Roja de Moscú, se firmaban pactos de desarme y no proliferación nuclear entre las dos superpotencias y se incluía a Rusia en el Festival de Eurovisión, gran símbolo de la decadencia burguesa/capitalista globalizadora. Sin embargo, de nuevo, volvió a actuar el pertinaz espejismo. Los rusos acabaron en manos de opulentos borrachos como Yeltsin y otros oligarcas de la energía (expresión máxima de la corrupción y la mafia) mientras las reformas políticas quedaban en papel mojado. Hoy Rusia sigue en poder de un dictador que hace y deshace a su antojo, imponiendo un régimen de terror en todo el país. Las cárceles se llenan de disidentes como Navalny, la censura amordaza a los medios de comunicación mientras el sátrapa se da a una vida de lujos en una obscena mansión imperial cuarenta veces mayor que el Principado de Mónaco y que recuerda bastante al Palacio de Invierno zarista. La democracia ha fallado una vez más. Y el fracaso de Rusia es el fracaso de Europa.