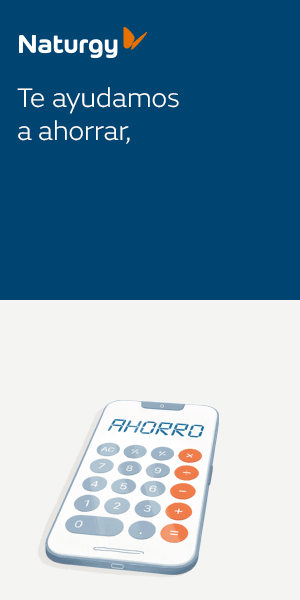Quiso Dios o el simple y puro azar, que el día en que Don Emerenciano cumplía cincuenta años se celebraba un concurso de calderetas de cordero en Chicharra el pueblo de a Mancha toledana donde ejercía de cura titular desde que salió del seminario. La noche anterior le había lamado el Obispo de su diócesis para confirmarle que iría al pueblo a felicitarle, saludar a los fieles y a probar alguno de esos guisos ya famosos en toda comarca. Don Emerenciano le agradeció la atención aunque sabía que la razón de venir al pueblo era pura y simplemente por meter la cuchara en aquellas renombradas calderetas.
Después de una noche de sueño agitado, Don Emerenciano se levantó temprano, se duchó, se puso una muda limpia y la sotana buena, la de los domingos y fiestas de guardar y se fue a su despacho en la parroquia a escribir unas cartas. Una iba dirigida al Papa Francisco, otra al presidente de la Conferencia Episcopal, otra a su madre que estaba en una residencia de ancianos de Toledo y otra a Gabino, su fiel secretario, su ayudante y mano derecha en últimos diez años. La carta a su madre y a Gabino eran cartas de despedida donde explicaba una por una las razones que le llevaban a hacer lo que iba a hacer y donde les pedía perdón y comprensión y lamentaba la pena y el dolor que iba a causarles. En la carta enviada al Papa hablaba con una sinceridad brutal de lo que pensaba de las altas jerarquías de la Iglesia, desde el mismo Papa al último Obispo, y se despedía haciendo a todos ellos responsables de su acto.
Después de echar las cartas al correo, se acercó al bar de Bonifa a tomar su habitual desayuno de un tazón de café con leche y una docena de churros, después de dar cuenta del café y las porras y el acostumbrado chupito de orujo, Don Emerenciano se sentó en un banco a esperar a Gabino que había quedado en recogerlo allí. Cuando llegó, Don Emerenciano se agarró a su brazo y apoyándose en él se dirigió con paso lento y penoso a la cercana plaza Mayor donde esperaría la llegada del Obispo. En su lento y trabajoso paseo hasta la plaza fue recordando su infancia en una quintería perdida en los Montes de Toledo donde nació y se crió. Recordó a su padre que era pastor y su madre que le ayudaba a ordeñar las ovejas y hacer los quesos que el patrón se llevaba en un carro cubierto tirado por un caballo manchado. Recordó también cuando su padre le dijo que allí no había futuro, que no quería que viviera como habían vivido ellos y le mandó al seminario para que estudiara. También recordó sus primeras crisis de fe poco después tomar posesión de la parroquia de aquel pueblo perdido en la manchega llanura. Llevaba allí más de veinte años y todo lo que había hecho en ese tiempo había sido dar misas y comer sin tino y a todas horas para calmar la permanente angustia y ansiedad que sentía. Él sabía que el motivo de su descontrolado apetito era la honda insatisfacción y dolor que sentía al ver el camino que había tomado la Iglesia y la impotencia y enorme frustración que sentía al tener que obedecer ciegamente todas sus normas y preceptos muchas veces en contra de sus más profundas convicciones. Llevaba muy mal el camino tan conservador, tan de ordeno y mando que le obligaban a seguir. Desde que cantó misa por primera vez no había dejado de constatar que la Iglesia se radicalizaba cada vez más y adoptaba posturas cada vez más reaccionarias, cada vez más hipócritas y retrógradas, cada vez más alejadas de los principios que, a su juicio, debían regirla. Se sentía traicionado por las altas jerarquías que, y de eso estaban convencido, caminaban con paso firme y decidido por el camino contrario al que señaló Jesucristo.
Don Emerenciano ya estaba muy harto, se había tragado demasiadas injusticias, demasiadas falsedades, arbitrariedades y abusos, demasiados sapos y culebras. Llevaba fatal el hecho de que la Iglesia no sólo no había condenado la Dictadura sino que todavía tenían al Dictador enterrado bajo el altar mayor de una Basílica y le ofrecían, con un par, misas diarias por la salvación de su alma. También le pesaba cada vez más la obligación de defender a ultranza el aborto, la eutanasia y otros temas como el matrimonio gai, asuntos estos cuya posición nada tenía que ver con la mantenida por la Iglesia. En definitiva, se sentía cada vez más forzado a seguir un camino que para él no era el verdadero. Un camino que, estaba convencido, tendría que empezar desandarse antes de que fuera demasiado tarde. Pero solamente pensar en el enorme esfuerzo necesario para enfrentarse y vencer a ese poder omnímodo que regía los destinos de la Iglesia desde hacía ya tanto tiempo, le causaba unos ataques de angustia acompañados de ahogos y taquicardias cada vez más insoportables .
Después de mucho meditar, de mucho pensar en la soledad de su cuarto, en los largos paseos por el pueblo y el campo y en las interminables misas sentado en su sillón de madera cubierto de pan de oro, Don Emerenciano había llegado a la conclusión de que ya no podía más, que estaba física y mentalmente agotado y que había llegado la hora de rendirse, aceptar de una vez por todas la derrota, pero antes de eso se llevaría a alguien por delante. Llevaba ya mucho tiempo “cebándose como una bomba” según sus propias palabras y uno de los primeros motivos que le llevaron tomar aquella drástica y radical decisión fue la última campaña contra el aborto montada por la Conferencia episcopal y jaleada por la Cope, y sobre todo, y a modo de guinda del pastel, oír decir al anterior Papa Juan Pablo II en África que el condón era malo y había que dejar de usarlo. Eso le oyó decir a aquel señorón que vivía en el más suntuoso de los palacios, que viajaba por el mundo en avión privado y vestía de Prada. Don Emerenciano tuvo que escucharlo varias veces en varios telediarios y leerlo en varios periódicos porque no podía creer que el sucesor de Pedro, la máxima autoridad católica sobre la tierra tuviera los santos cojones de decir eso después de todo lo que le había costado a la comunidad internacional impulsar y promover el uso del condón como casi única medida de choque, la más barata y eficaz que podía tomarse, para paliar la desesperada situación de un continente que agonizaba de sida, además de otras enfermedades de transmisión sexual, y que padecía una terrible superpoblación que los condenaba al hambre y a la miseria más atroz. También le causaba una gran vergüenza ajena la última campaña contra el aborto y se preguntaba por qué si realmente el Papa y sus dirigentes querían salvar vidas humanas no dejaban a un lado a las que aún no había nacido, las que tan sólo eran un proyecto, una bellota que todavía no era ni sería nunca encina hasta que no naciera y viera la luz, y centraran todos sus esfuerzos en usar los medios a su alcance, que no eran pocos, para garantizar la vida a los que ya habían nacido, a los millones de niños de todo el mundo que ya habían iniciado su andadura entre la pobreza y la miseria más absoluta, los que ahora mismo estaban sufriendo hambre, enfermedades y necesidades sin cuento y se lanzaban al mar en una frágil embarcación dispuestos a llegar a Europa o morir en el intento. Y últimamente se había indignado todavía más con la tremenda oposición ejercida por la Iglesia respecto a la eutanasia, un derecho que consideraba inalienable del ser humano, “que dejen a la gente decidir el momento de su propia muerte si así lo desean, ya que no han tenido libertad ni libre albedrío sobre su vida, una vida regida por mandamientos, órdenes, castigos, imposiciones y obligaciones, que al menos tengan la libertad de disponer sobre su muerte, pero ni eso”, solía decir a sus más allegados a los que les había hecho prometer que sus palabras nunca salieran de las paredes de la sacristía.
Don Emerenciano ya no podía soportar más aquella situación y había decidido, tirar la toalla, desistir, acabar, terminar de una vez con aquella pesadilla en la que se había convertido su vida. Camino a su Gólgota, Don Emerenciano se miró en el cristal de un escaparate y vio un ser enorme y deforme que caminaba torpe y pesadamente y recordó que siempre se había criado hermoso y lustroso. Uno de sus profesores del seminario siempre le decía que se había tomado muy a pecho aquella frase de Santa Teresa que decía que Dios también estaba entre los pucheros. Y tan al pie de la letra se lo tomó que después de no encontrarlo en los sitios donde le decían que estaba, sólo lo buscó ahí, en los pucheros y sartenes de las cocinas y despensas que frecuentó y que no fueron pocas. Y llevado por esa impetuosa y desenfrenada búsqueda, tiranizado y esclavizado por su insaciable apetito, se había puesto con doce arrobas largas de peso, el mismo peso que un gorrino de los grandes, uno ya de matanza.
Últimamente no se encontraba bien por causa de su obesidad pero no quería ni oír hablar de los médicos, a los que consideraba agentes a sueldo de Satanás. Pero un día sufrió un cólico después de comerse un perol de arroz con habas, unas morcillas, chorizos y una careta de cerdo a la brasa y no tuvo más remedio que echar mano a su médico de cabecera. No quiso ir al hospital y el médico, después de hacerle unos análisis, donde batió ampliamente algunas de sus propias marcas, le puso una severa dieta y le dijo que si no la seguía estrictamente no llegaría a las pascuas.
Cuando después de no poco esfuerzo y jadeando con la boca abierta como un pez, Don Emerenciano, agarrado al brazo de su ayudante como un náufrago a un madero, llegó a la plaza, se quedó un instante inmóvil, deslumbrado por la cegadora luz sin origen visible que parecía brotar de todas partes. Aquel resplandeciente día no podía ser mejor para morir, pensó mientras recuperaba el resuello tras la larga caminata. Aquella maravillosa luz de fiesta mayor que envolvía todo ya calmaba por sí misma los dolores y desazones del espíritu.
Casi al mismo tiempo fueron llegando a la plaza algunos coches y furgonetas de los que salieron grupos de personas que fueron descargando con mucha diligencia todo lo que traían en los vehículos. Las calderetas, las trébedes y mesas plegables donde fueron dejando las bolsas con los ingredientes, el pan y vino. Unos empleados del Ayuntamiento llevaron a los concursantes gavillas de sarmientos y bolsas de plástico con la carne de cordero hecha trozos. En un momento empezaron a encender los fuegos, a sentar las calderetas encima de las trébedes y a freír el aceite. Don Emerenciano se acercó a uno de aquellos maestros de la caldereta, gentes que a simple vista parecían normales pero que realmente eran magos capaces de hacer milagros, uno de ellos le dijo en voz baja que el secreto de aquella maravillosa alquimia de transformar unos sencillos ingredientes en un bocado exquisito residía en freír bien el aceite, en refreír bien los ajos y la carne, después echarle la exacta cantidad de vino blanco y, lo más importante, saber el momento exacto de apartar la caldereta del fuego y dejar que el guiso reposara y se sentara.
Don Emerenciano miró el reloj y vio que ya eran las dos y el Obispo no daba señales de vida. Pero estaba tranquilo porque sabía que tarde o temprano vendría. Era tan tragón como él, pero un tragón de los que no engordaban y eso hacía que lo odiara todavía más si cabe. Pero no lo odiaba solo por eso, que al fin y al cabo no tenía importancia, le resultaba aborrecible porque era uno de los miembros más activos, más radicales y conservadores de toda la jerarquía eclesiástica. Un “fanático talibán con sotana”, así solía llamarlo.
Cuando las veinticinco calderetas que hervían en la plaza estuvieron listas y el jurado las hubo probado todas y elegido un ganador, Don Emerenciano oyó sonar y vibrar su móvil como si dentro de la sotana se le hubiera metido un ratón. Era el señor Obispo que llamaba para decirle que le perdonaran su retraso porque le había surgido un compromiso de última hora y que fueran comiendo que luego iría él. Al despedirse le dijo con recochineo que no se comiera todas las calderetas él sólo y que le guardara un plato. Don Emerenciano no contestó a la consideró una grosería y colgó, se sentó frente a la mesa plegable con mantel de hilo que habían dispuesto en el centro de la plaza para las autoridades y, acompañado del Alcalde, concejales, el cabo de la Guardia Civil y otras fuerzas vivas, empezó a comer. Uno a uno fue indicando a Gabino de qué caldereta quería que le echara unas tajadas en el plato. Acompañó los platos con el buen vino manchego que tanto le gustaba. Al final probó las veinticinco porque, según dijo a sus compañeros de mesa “no iba a hacer un feo a nadie”. Después de meterse casi cuatro kilos de carne entre pecho y espalda y un litro y medio de vino, pidió arroz con leche y unos flanes de postre y cuando acabó con el plato de arroz con leche y con media docena de “flanines”, así los llamaba, pidió a Gabino un café, una copa de sol y sombra y un puro. Después de echar un sonoro regüeldo al que medio olvidó poner sordina con la mano sobre la boca, pronunció estas enigmáticas palabras a sus compañeros de mesa “la bomba ya está bien cebada y lista”.
Un buen rato después llegó el señor Obispo a la plaza en su coche oficial. Después de disculparse por la tardanza fue a sentarse a la mesa y cuando ya se frotaba las manos y relamía al ver los platos, Don Emerenciano, después de tomarle la mano y besarle el anillo, le dijo que antes de ponerse a comer debería subir un momento al balcón del Ayuntamiento a saludar y bendecir a los fieles allí congregados. El señor Obispo que ya tenía las manos apoyadas en los brazos de la butaca y había comenzado a descender sus reales posaderas camino del mullido asiento, hizo un leve gesto de fastidio, se incorporó de nuevo y le dijo a Emereciano que tenía razón, que subiría a saludar y bendecir a la gente. Subió las escaleras que conducían al balcón seguido del cura párroco y después de un breve saludo y más breve bendición, dijo con una sonrisa que tenía hambre y que no podía esperar un segundo más para disfrutar de aquella rica carne que ya empezaba a enfriarse en su plato. Todos bajaron otra vez las escaleras que conducían a la calle. Todos menos Don Emerenciano que con la barriga pegada a la barandilla del balcón esperaba la salida a la plaza del Obispo. Cuando éste pasó justo bajo la vertical del balcón, Don Emerenciano se dejó caer sobre él con todo el peso de cuerpo. Fue, según dijo muy gráficamente el cabo de la Guardia Civil, como ver caer un elefante sobre un galgo. El último pensamiento de Don Emerenciano antes de lanzarse al vacío fue “ ya que no he sido capaz de cambiar la realidad, de mejorar el estado de las cosas usando el cerebro, usaré el cuerpo”. Y en un momento la fiesta se tornó en tragedia. Sobre un charco de sangre y heces Don Emereciano y el señor Obispo, al que apenas se veía asomar debajo del corpachón del cura, yacían muertos, reventados en el suelo de adoquines de la plaza. Las autoridades locales y todo el pueblo arremolinado a su alrededor contemplaron, inmóviles, hondamente consternados y conmocionados, la terrible escena.