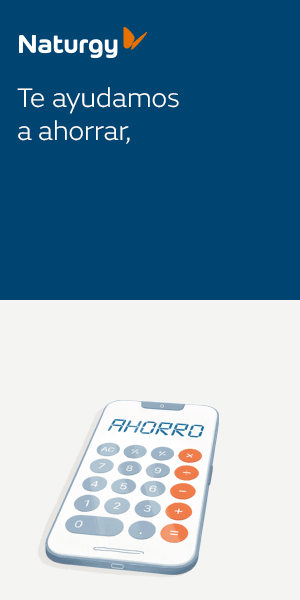Si por algo es conocida La Villa de Don Fadrique, si hay algo que la diferencia de entre los dos centenares largos de municipios que forman la provincia de Toledo, es por ese curioso y sorprendente sobrenombre de “La pequeña Rusia”. Los hechos que hicieron acreedor de semejante apelativo a este pueblo situado al sur de la provincia, de apenas cuatro mil habitantes, constituyen una muy memorable y aleccionadora página de la historia del pasado siglo, bien es verdad que una página de letra pequeña, apenas conocida, pero no por ello menos interesante de conocer. Fue sin lugar a dudas un acontecimiento excepcional, una aventura quijotesca como no podía ser de otra manera tratándose de La Mancha, una región a la que queremos como cualquiera quiere a su tierra, pero nosotros todavía un poco más: como se quiere a una persona o a un pueblo que ha sufrido una dura y difícil vida de injusticias, carencias y adversidades. “La pequeña Rusia” fue un raro resplandor entre dos casi inabarcables oscuridades, la que se extiende desde la fundación del pueblo, un suceso perdido en el vértigo de los siglos, y la otra todavía más oscura: la de la eterna noche del franquismo. Podía haber sucedido en cualquier pueblo de los muchos que se asientan en esa tierra, porque iguales habas se cocían en todos ellos en aquellos convulsos años treinta de la pasada centuria, pero fue en esa localidad donde se produjo la rareza, la singularidad por la que es conocida en la región y también fuera de ella. Fueron las fadriqueñas y fadriqueños de aquella II República recién nacida y ya amenaza de muerte por la oligarquía, la Iglesia y los militares, quienes hicieron posible ese milagro laico, ese inimaginable portento realizado a base de coraje, decisión y corazón. Y todo ello a pulmón. Gentes aquellas que en su mayoría no sabían leer ni escribir pero albergaban, preservando y resguardando dentro de sí, como se proteje una llama del inclemente viento, ideas de progreso, de justicia social, que ahora son simplemente de sentido común, pero en aquellos tiempos eran total y absolutamente revolucionarias. No sabían leer porque sus vidas no estaban destinadas a aprender, a formarse y educarse como es debido, sino al duro trabajo, a servir, a ser utilizadas y aprovechadas poco menos que como las caballerías con las que trabajaban sin horas, y todo ello a cambio de un mísero salario que apenas les daba para subsistir. Su destino, ya escrito para todos ellos, era ser niños yunteros y niñas criadas, como ya lo fueron sus padres y abuelos y después lo serían sus hijos y nietos.
Pero sucedió que en algunas de aquellas cabezas se despertó la conciencia y ésta fue extendiéndose a más y más gente. Y aquellas gentes humildes, casi invisibles hasta entonces, como las hormigas, comenzaron a intuir en forma de sueños y esperanzas, las palabras que Cervantes pone en los labios de su inmortal hidalgo: “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”. Y esas hermosas palabras, utopía y justicia, joyas mayores del diccionario de la lengua, tiraban de ellos y les empujaban a plantearse la penosa realidad en la que vivían, y a buscar la forma de acabar con esa injusticia que les acompañaba como una negra sombra desde la cuna a la tumba. Cabalgando a lomos de esa idea llamada utopía, aspiraban a la conquista de un sueño con las alforjas llenas de ilusión y esperanza. El sueño de un futuro mejor que había que construir de la nada, día a día y hombro con hombro. Y mientras lo hacían, sentían que eso no solo daba sentido a sus vidas sino que era su obligación, su deber con ellos mismos y sus semejantes si no querían pasar por la vida sin aportar nada, ningún progreso ni mejora a las generaciones venideras, sin dejar una huella, un primer paso que marcara el camino a seguir. Sentían que de no mediar su audacia, su determinación y coraje, su compromiso, seguirían viviendo arrodillados, sometidos y oprimidos como sus antepasados y, lo que era mucho peor: como lo harían sus hijos y los hijos de sus hijos.
Los deseos se alimentan de esperanzas, y la esperanza, el valor y la determinación no faltaron nunca, ni tampoco las sobradas e incontestables razones y motivos que les impulsaron y llevaron en volandas hacia su objetivo de mejorar la suerte de los trabajadores, organizando plantes, paros, huelgas en torno a reivindicaciones realistas y concretas que fueron mejorando sus condiciones laborales, sus condiciones de vida al fin y al cabo, poniendo los cimientos de ese “Estado social y democrático de derecho” que, con todos sus defectos, no pocos ni livianos, consagra la Constitución y que todavía, y no sabemos por cuanto tiempo, disfrutamos. A lo que aquellas vecinas y vecinos de La Villa de Don Fadrique aspiraban no era ni más ni menos que a los derechos y libertades que ahora tenemos aunque cada vez son más precarios. Unos derechos y libertades que insensatamente hemos dejado de apreciar, asegurar, ampliar y fortalecer. Y debido a nuestro irresponsable descuido, resignación e indiferencia estamos perdiendo sin darnos apenas cuenta, sin sentir, porque solo se siente de verdad la pérdida de aquello que se consiguió con el propio esfuerzo.
Como era de esperar, los propietarios de la tierra se opusieron con todas sus fuerzas a aquellas justas demandas de los jornaleros alegando que bajo el pretexto de pedir mejoras laborales, simple y llana justicia al fin y al cabo, lo que en realidad querían era acabar con ellos, con los ricos. Cuando de lo que se trataba, y se trata, no era de acabar con los ricos, sino de acabar con los pobres. El único objetivo, el único ideal que empujó a aquella gente admirable fue el de la justicia social y la dignidad para los trabajadores. Poner fin más pronto que tarde a la desigualdad, taponar, cerrar de una vez y para siempre la brecha abierta, la grieta cada vez más ancha y profunda entre los que tienen todo y los que apenas tienen para sobrevivir. No nos acostumbremos al cotidiano espectáculo de la indecente ostentación y el lujo en el que viven unos pocos, junto a la vergonzosa realidad de las apretadas colas del paro y de los comedores sociales, del pozo de la marginación y la miseria donde se encuentran millones de españoles a los que la crisis les ha dejado con una mano delante y otra detrás. Gentes con las que el sistema ya no cuenta, están de más, sobran.
Hace unos días se conoció el escalofriante dato de que veinte españoles tienen tanto dinero como el treinta por ciento de los habitantes del país. Y para que quede claro que la brecha de la desigualdad sigue aumentando, en el pasado año las grandes fortunas españolas aumentaron un quince por ciento mientras que la riqueza del noventa y nueve por ciento restante cayó un quince por ciento en el mismo periodo. España es de los países donde más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis, casi diez veces más que el promedio europeo. La pobreza y la exclusión social han aumentado de manera alarmante desde que se declaró esta crisis o golpe de estado neoliberal, como quiera llamarse. De modo que nadie crea que la lucha contra la injusticia y sus amargos frutos: la desigualdad, la precariedad, la pobreza, el desamparo, la abusiva austeridad impuesta a los más débiles… ya no tienen lugar en esta moderna sociedad. Que todo eso pertenece al pasado, al aburrido género de las batallitas contadas por abuelos que las adornan en exceso y exageran para darse importancia y conseguir audiencia. Que nadie caiga en el error de que ya no hay motivos ni razones para retomar la conciencia social y el espíritu de lucha de nuestros mayores, los de “La pequeña Rusia”, cuando lo cierto es que los hay, y de sobra, pero miramos para otro lado y preferimos no hacer nada. Preferimos que sea otro el que se remangue y lo resuelva, el que nos saque las castañas del fuego. Pero mientras insensatamente pensamos que alguien vendrá a arreglar el estropicio, algo, un rescoldo de lucidez, nos dice que si nosotros, los dolientes, no hacemos nada para remediarlo, nadie lo hará. Algo anormal nos pasa cuando no nos rebelamos de forma cívica y ordenada pero contundente ante esta situación, ni nos paramos un momento a pensar sobre el hecho de que nuestros antepasados, unos pobres analfabetos sin formación alguna, tuvieran mucha más capacidad de reflexión y entendimiento, más sensibilidad y conciencia, más resolución y disposición a luchar contra la desigualdad y la injusticia que nosotros, que hemos recibido mucha más formación que ellos, y manejamos toda la información habida y por haber. Parece mentira que en plena sociedad de la información, en la era de Internet, no nos enteremos, o no queramos enterarnos del desastre, de la calamidad, de la pérdida de derechos, de la indignidad y la ruina que se cierne sobre las trabajadoras y trabajadores de este país.
El estadounidense Delmer Berg, fallecido hace poco con cien años cumplidos y último superviviente del Batallón Abraham Lincoln, solía justificar su ideología así: “Si naces, como yo, en una familia de campesinos pobres, no tienes que darles muchas vueltas a las cosas para darte cuenta de cómo funciona el mundo”. Como Delmer, y más o menos de su misma quinta, muchos campesinos pobres de La Villa de Don Fadrique estaban condenados a una dura vida de trabajo en el campo por un jornal que apenas les daba para comer un triste mojete sin raspa ni tropiezo alguno, o un perol más triste todavía de gachas viudas con cuchara y sin pan. Cucharada y paso atrás con la mano pegada a la espalda, semejando un corro de mancos. Unas duras condiciones de vida impuestas por apenas una docena de grandes propietarios, paisanos suyos, que poseían más de las tres cuartas partes de la tierras cultivables, sobra decir que las mejores, y que veían a sus vecinos más desfavorecidos no como hombres iguales a ellos, con sus derechos y su dignidad, no como prójimos ni menos como hermanos según los mandamientos de la ley de Dios que a diario oían en misa, sino como una simple cantera, una nutrida provisión, una reserva de obreros del campo, pobres y analfabetos, sumisos y obedientes de los que servirse generación tras generación para la explotación de sus fincas. Unas fincas que, como puede suponerse con tales sueldos y condiciones laborales, fueron muy rentables. ¿Y qué benefício quedó en el pueblo y para el pueblo de tanta riqueza, de tanto capital amasado con el imprescindible trabajo y esfuerzo de tantos jornaleros y jornaleras? ¿Acaso quedó algo para el uso y disfrute del pueblo, de la gente que tanto contribuyó con su trabajo de generaciones a la holgada y duradera prosperidad de los terratenientes?, de los “amos” como se les ha estado llamando hasta hace bien poco. Nada de eso, los beneficios fueron a parar íntegramente a ellos y a sus familias. Y sin embargo ¿qué quedó de eso que se dio en llamar “La pequeña Rusia”, ¿qué nos legaron aquellas gentes que no tenían más que unas manos para trabajar?. Nos dejaron muchas cosas inmateriales que no tienen precio, cosas impagables como su determinación a acabar con la injusticia que sufrían, su capacidad de organizarse y luchar por conseguir mejoras sociales y laborales. Nos demostraron con su ejemplo, que es posible la organización de los trabajadores unidos por unos intereses comunes. Una organización y una unión que hasta entonces solo la tenían los patronos. Una unión que, para alivio y satisfacción de la patronal, ya casi se ha perdido por completo.
Además de ese valioso legado inmaterial, los que forjaron la proeza de “La pequeña Rusia”, nos dejaron más cosas. Ellos eran los auténticos ricos porque, como decía Machado, “el verdadero rico es el que da”. Y nos dejaron el hermoso e imponente edificio que fue la Casa del Pueblo, que después, perdida la guerra e instalado el odioso nacionalcatolicismo, se transformó en un colegio llamado “El Centro” y finalmente con la llegada de la democracia, en una Casa de la Cultura para uso y disfrute de todos los vecinos. Un edificio que fue construido con la aportación, mano de obra y material, de todos los trabajadores, que necesitaban un lugar de encuentro, un sitio propio para dialogar y organizarse, para prestarse la necesaria protección, el mutuo y fraternal apoyo, la básica e imprescindible solidaridad. Para hacernos una idea de lo que costó construir ese edificio, basta leer unos párrafos de las memorias de Gabriel Ramos donde dice que hasta el jodido albardín tuvieron que buscarlo de noche y a escondidas en las tierras de los patronos porque éstos no dejaban llevárselo a los trabajadores, y lo vigilaban como si fuera su más valiosa propiedad. En aquellos tiempos los patronos, quizás cegados por la arrogancia y el desprecio hacia los que consideraban seres inferiores, no supieron ver que el bienestar, los derechos e intereses de sus trabajadores no necesariamente tenían que enfrentarse a los suyos y menoscabar sus sagrados beneficios. Que todos podían, y debían, convivir, como se convive ahora más o menos, con buena voluntad por ambas partes y un permanente diálogo abierto sin abusos ni imposiciones. Lo que ahora viene a llamarse, echando mano de nuevo a la Constitución, y con las debidas reservas y cautelas, “Estado democrático de derecho”. Sobra decir que el tiempo ha dado la razón a los que por entonces ya la tenían.
¿Y qué queda de “La pequeña Rusia” en estos tiempos difíciles de neoliberalismo desatado?. Todavía quedan un puñado de mujeres y hombres concienciados y comprometidos que siguen trabajando por los intereses de la clase trabajadora, luchando por lo evidente. Gente que no baja la guardia, y menos en estos tiempos en que abundan los motivos y las razones para no bajarla, ni dejarse convencer y arrastrar por los sumisos, los resignados y conformistas que proclaman con triunfal pesimismo que esto es lo que hay, que ya no hay nada que hacer ni nada por lo que luchar. Un puñado de mujeres y hombres convencidos de que cada uno de nosotros, solo, vale muy poco o nada, pero bien organizados y unidos por unos mismos ideales podemos llegar lejos en el camino hacia una democracia auténtica y verdadera que sustituya a esta democracia simulada y en diferido dirigida por una minoría que ostenta el poder financiero, el poder del dinero, el verdadero poder sin freno ni limitación alguna, el que maneja las riendas del país. Un poder casi absoluto al que nada ni nadie inquieta. Quizás solo tema a la reacción de la gente si llegara alguna vez a hartarse de tanto abuso y atropello. Pero de momento pueden estar tranquilos. Para oponerse a este estado de cosas está esa gente de La Villa de Don Fadrique, solidaria, comprometida y generosa, dignos herederos de aquellos trabajadores de los años treinta del pasado siglo. Una gente que cree que la clase trabajadora anda decaída, deprimida, mohína, dormida y hay que despertarla. Con ellos y con otros que se vayan uniendo a la tarea sigue adelante la quijotesca andadura.