La actualidad en nuestro país está marcada, como todo el mundo sabe, por el auge del independentismo en Cataluña. A principios del XIX, el secesionismo se expresó en un ámbito geográfico mucho más vasto, el de un Imperio que se extendía desde México a la Patagonia. Lo habitual en esos momentos, tanto entre absolutistas como liberales, fue defender a toda costa la unidad de aquella España trasatlántica. Con diversos matices, todos estaban de acuerdo en que había que “pacificar” América a través de la fuerza militar. Un pensador, sin embargo, planteó a contracorriente ideas que apuntaban a una reevaluación profunda de los equilibrios territoriales del momento. Nos referimos, claro está, a José María Blanco White.
La primera reacción del andaluz en 1810, cuando se produjo la revolución de Caracas, fue de alegría. No veía en aquel movimiento una insurrección antiespañola, sino la defensa de unos principios de libertad contra la monarquía absoluta. Una libertad bien entendida, sin los excesos en los que había degenerado la Revolución francesa. Si la protesta desembocaba en secesionismo, la culpa era de la metrópoli por empujar a los criollos a la sublevación con leyes perjudiciales para sus intereses. Por este camino, en el que el interés particular se oponía al Estado, no podían alcanzarse resultados positivos. La solución no estaba en el recurso a la fuerza, repitiendo así el mismo error de Gran Bretaña con las Trece Colonias, sino en la reforma.
¿Era sincero Blanco White? Hasta cierto punto. En privado, reconoció que las protestas criollas buscaban la independencia. Elogiaba la moderación de los revolucionarios porque tenía la esperanza que, de este modo, aceptara no romper por completo los lazos con la metrópoli. Suponía, por tanto, que manifestar sus deseos podía ayudar a que se cumplieran. La suya, como ha señalado el biógrafo Martin Murphy, era una apuesta comprensible puesto que, de otra forma, solo quedaba la alternativa de la guerra civil.
Su postura suscitó en la península reacciones virulentas. Sobraron voces que le acusaron de traidor por colocarse, supuestamente, de parte, de la subversión ultramarina. Entre ellas, la de Gaspar Melchor de Jovellanos. En una carta a Lord Holland, el asturiano explicaba que no había leído el periódico de Blanco White, pero creía que, si era cierto que el andaluz legitimaba las sublevaciones independentistas, su conducta solo podía tacharse de indigna. Sobre todo por tratarse de un ciudadano español. Este comportamiento, a su juicio, resultaba inexcusable, sin que sirviera de atenuante “una cabeza llena de manía y cavilaciones democráticas”.
Por un lado, Blanco White predicó a los criollos la solidaridad con una España invadida en aquellos momentos por las tropas napoleónicas. Por otro, pidió a los españoles que no siguieran gobernando los virreinatos sin tener en cuenta el consentimiento de los gobernados.
Naturalmente, nadie le hizo caso. La igualdad de todos los ciudadanos dentro de una gran nación trasatlántica era una consecuencia lógica de la Constitución de Cádiz, pero despertaba demasiados temores. Si la representación parlamentaria pasaba a depender de la población, la España peninsular perdería su predominio en beneficio de una América con más peso demográfico. Desde El Español, nuestro protagonista bramaba indignado contra tanta inconsecuencia y egoísmo: “Los han declarado iguales en derechos. Y les conceden veinticuatro diputados en Cortes para que defiendan sus derechos contra trescientos”. Una medida semejante, en la práctica, lejos de apaciguar los ánimos, contribuía a encenderlos. El agravio comparativo resultaba demasiado patente.
Existía, por otra parte, una cuestión identitaria. ¿Quién forma el “nosotros” que constituye la nación? Para Blanco White, Caracas era tan España como Valladolid. La patria no estaba vinculada en exclusiva al territorio de la península ibérica. Por eso, podía seguir existiendo en el Nuevo Mundo si Cádiz caía en manos francesas. Para otros, en cambio, no había duda de que la auténtica España estaba constituida por sus dominios europeos.
El liberalismo gaditano, demasiado inspirado en el centralismo francés, no podía asimilar un planteamiento de naturaleza más bien federal. En teoría, la independencia de las colonias no tenía que significar la separación de España: los americanos, dentro de la obediencia a Fernando VII, podrían ocuparse de sus propios asuntos sin que por eso se suscitara un conflicto. Esta era una definición muy restringida del término “independencia”, ciertamente. Los contemporáneos no la tomaron demasiado al pie de la letra, por lo que cada bando la interpretó en función de sus intereses. En Cádiz, Blanco White era un indudable traidor. En América, para independentistas como Simón Bolívar, pasaba por un aliado.
La propuesta de una amplia autonomía para las Indias no encontró apoyos, pero, de todas formas, ¿llegaba a tiempo? Quizá, a finales del siglo XVIII, en la época en la que el conde de Aranda sugirió establecer una especie de confederación, la idea hubiera podido tener más sentido. A partir de 1808, en medio de la vorágine de la guerra, su aplicación era mucho más complicada, pero no del todo imposible. Si la efímera reconquista española no hubiera desembocado en una represión feroz, de la mano de militares como Monteverde o Morillo, tal vez el dominio hispano sobre amplios territorios del continente se hubiera alargado un tiempo.
En la península faltó empatía para entender las demandas americanas. Blanco White sí demostró esa cualidad, al hablar las gentes del otro lado del Atlántico desde un indudable afecto. Ante el peso de los acontecimientos, el angloespañol acabaría por decantarse hacia la emancipación total. Comprendía que era imposible que todo un continente inmenso permaneciera atado a un extremo de Europa por un concepto etéreo como el de Madre Patria. De ahí que elogiara a Bolívar y no tomara la derrota de Ayacucho por una gran catástrofe. No tenía sentido esforzarse en retener, contra toda esperanza, unos territorios que ya estaban perdidos, como si la época gloriosa de Cortés y Pizarro permaneciera aún viva.
Tanta heterodoxia no se la perdonarían los conservadores de la España decimonónica. Menéndez Pelayo, aunque en el fondo le admiraba, le retrató con toda suerte de calificativos insultantes. Apóstata, infame, antipatriota, filibustero… Ningún calificativo resultaba bastante negro para un nuevo Judas en quien el erudito santanderino veía al leproso de todos los partidos, al renegado de todas las sectas.






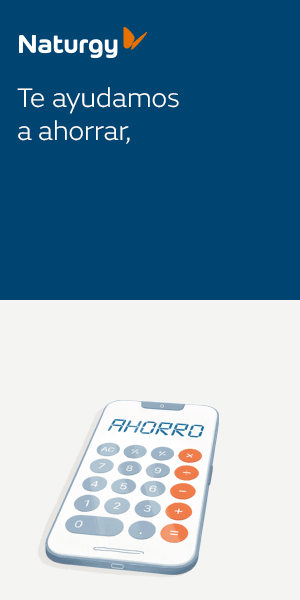


La independencia sirvió para que los criollos se forraran, desde se momento en adelante han pasado ya más de 200 años y aun subdesarrollados, pero ellos multimillonarios y seguirá así por largo tiempo, ya que no van a soltar el poder al que están acostumbrados.
https://iberomagazine.com/2018/11/12/las-cloacas-del-estado/